Las ideas socialistas, dicen los liberales, son engendros utópicos: asumen que los seres humanos nacemos muy buenos, y dispuestos a colaborar por el bien común. Lamentablemente, los bajos instintos pesan, de modo que si confiamos mucho en la bondad humana acabaremos hundidos en un pantano de pereza, chapucería, egoísmo e intrigas. Lo mejor es, entonces, convertir esos vicios privados en virtudes públicas mediante la competición: un maratón general en que, por muy malo que se sea, se hará lo posible por sacar lo mejor de sí mismo. Una idea brillante si no fuese porque, para hacerse verosímil, vuelve a sacar del armario la misma candidez que se acababa de rechazar: ¿quién ha dicho que cuando se compite se compite por sacar lo mejor de sí? ¿Y si se saca lo peor?
De hecho, cualquiera que vuele en clase económica o vea la televisión tendrá, de vez en cuando, esa sensación de que la competición (compañías aéreas y emisoras son sectores muy competitivos) es una carrera trepidante hacia el eldorado de la basura. Claro está que los vuelos y los programas son cada vez más baratos, y quién no quiere cosas más baratas. La baratura puede que sea una virtud democrática, o puede que no, pero lo que es seguro es que permite una comparación general, y por eso es un buen eje para la competición. Es difícil que la competición incite a sacar lo mejor de sí, eso en que cada uno es incomparable; pero en compensación puede dar una fuerza extraordinaria a las habilidades baratas.
Véase lo que ha pasado cuando la panacea competitiva se ha aplicado al mundo de la ciencia. Científicos y profesores de todo el mundo, llenos de títulos, nos hemos dejado imponer, sin chistar, sistemas de evaluación pergeñados por burócratas con un MBA. Bien, hay los que chistan, diciendo que el sistema está viciado; hay premios Nobel retirados gruñendo que con ese sistema no habrían llegado ni a bedeles. ¿Quejas de viejos aristócratas acostumbrados a la molicie? ¿Excusas de vagos que viven de cavilar un rato después de la sobremesa?
Veamos cómo funciona. Los sistemas de evaluación científica parten de los artículos que cada científico escribe. El valor de cada una de esas unidades depende del valor de la revista en que se publica. Y este depende a su vez de la difusión y de la estima que la revista tiene entre el público especializado: cuanto mayores sean ellas, más autores habrá que, para ser leídos y estimados, aspiren a publicar en esa revista. Esas dimensiones subjetivas se convierten fácilmente en números objetivos: cantidad de artículos que las revistas reciben, frecuencia con que los artículos que publica son citados -lo que viene a llamarse su impacto.
El número de publicaciones de un sujeto X es cruzado con los índices de impacto de las revistas en que publica, y el resultado define el valor global del trabajo de ese sujeto, que determinará, por ejemplo, si se le financian o no sus investigaciones.
Por supuesto, ese sistema de evaluación debe eludir esa variable tan relativa que es la calidad, cuya apreciación pieza a pieza sería subjetiva, engorrosa y, desde que la cantidad se ha impuesto, inviable. Sea lo que sea la calidad, ella debe quedar adherida en algún punto de ese entrecruzamiento de cantidades.

Ese sistema es objetivo pero, sobre todo, optimista. Evaluaría muy bien, por ejemplo, a hormigas que siguiesen meritoriamente con su tarea sin reparar en que alguien las evalúa. Pero los científicos son, a lo que parece, seres humanos, con defectos muy humanos pero informados, y racionales por oficio: empujados a producir un saber que después se traducirá en índices, se evitan un rodeo inútil y, en lugar de producir saber, producen directamente índices.
Para eso se requiere método. Publicar de un modo compacto y coherente el fruto de una investigación sería una ineptitud: rendiría a lo sumo una o dos unidades evaluables. El científico lo corta en lonchas tan finas como sea posible, en el límite de la legibilidad, consiguiendo así, por ejemplo, diez unidades. Dicen poco, pero son muchas. Como el sistema de evaluación/competición fomenta, paradójicamente, el espíritu de equipo, el científico se une a otros nueve colegas que han hecho lo mismo. En algunos sistemas de evaluación, un artículo firmado por diez vale un entero para cada uno, con lo que esa colaboración puede dar lugar a cien unidades de evaluación per cápita. Pero aún en sistemas menos generosos que incitan a firmar en solitario, el trabajo en equipo se deja notar en que cada cual valoriza el trabajo de sus colegas citándolos y haciéndose citar por ellos. Los resultados serán mucho mejores para todos, claro está, si todos los colegas participan en tantos grupos diferentes como sea posible: no es difícil, porque cualquier ministerio que se precie fomenta la creación de redes, la movilidad y la interdisciplinariedad. La vida social de un investigador de excelencia es, por lo tanto, agotadora: los sociólogos de la ciencia ya han demostrado de sobra que el científico nunca ha trabajado en solitario, pero aún les queda hablar de cómo se va convirtiendo en concursante de un Gran Hermano epistémico. Aquel gabinete silencioso que pintaban los cuadros renacentistas se sustituye por el camarote de los hermanos Marx. Los directores de las revistas, en quienes el sistema confía como una especie de guardianes de la calidad, viven dentro del mismo sistema y buscan multiplicar también sus índices, esperando, de quien quiera publicar en ellas, que justifique ese interés citando en abundancia lo que ya antes han publicado.
Por supuesto, citar un artículo para decir que es una sandez no deja de ser citarlo, del mismo modo que ver los programas-basura solo para deplorar su vileza no deja de ser verlos, y fortalece sus índices de audiencia. Así que los científicos pueden optar entre ignorar las sandeces, prescindiendo así del debate intelectual, o atacarlas, contribuyendo a que sus índices aumenten. También prefieren ignorar las publicaciones de sus adversarios, aunque no sean sandeces, por los mismos motivos: a fin de cuentas, estamos compitiendo. La evaluación científica parte de los mismos principios que las encuestas de audiencia de la televisión, y obtiene básicamente los mismos efectos, aunque hasta el momento a nadie se le haya ocurrido aún hablar de ciencia-basura.
El punto está en que la competición, tal como se ha establecido y regulado, no es un aspecto de las otras actividades, sino una actividad independiente. Una parcela creciente de la actividad universitaria se dedica a ella; si los burócratas y sus patrones políticos se empeñan, llegará a ser la principal, con la aquiescencia de los intelectuales (esa gente con tanto sentido crítico). Se puede ser buen científico y mal competidor, o mal científico y buen competidor, incluso se puede ser buen científico y buen competidor, pero lo que importa es ser buen competidor, especialista en estrategia de venta y en relleno de formularios. No exageremos: la competición no obliga a sacar lo peor de si mismo, sólo lo más mediocre: avaricia, cálculo oportunista, gregarismo y un poquito de corrupción. No produce ciencia mejor pero sí ciencia más barata, no en el sentido de que cueste globalmente menos dinero, sino en el de que vale menos por unidad: hay cada vez más ciencia, como cada vez se vuela más y hay más reality shows. Los expertos en evaluación y planificación muestran grandes números a su ministro, que corre a comunicarlos al público, y piensa que la fortuna que se les paga a los expertos está muy bien aplicada: como vino a decir no hace mucho cierta mandataria, en el terreno de la educación y la ciencia profesor es gasto, gestor es inversión.


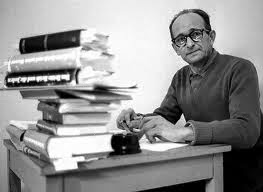







_001.jpg)








