Pero no nos pongamos épicos sin necesidad (ver el texto sobre la Ley Sinde, de hace unos días, y el más antiguo sobre los piratas, de 10 de abril). Los críticos de la Ley Sinde mantienen que sus defensores son peones de la gran industria cultural, lo que a lo peor es verdad; y que la legión de descargadores ilegales están en las filas de esa cultura alternativa que la internet posibilita, lo que ni a lo mejor es verdad. Una cosa es que uno simpatice más con los piratas que con el Imperio, otra cosa es que ellos sean en último término verdaderos antagonistas.
Veamos. La universidad brasileña lleva más de una década pirateando a mansalva los productos de Microsoft. En pro de la honestidad Microsoft debería pagar un canon (o al menos ceder gratuitamente sus productos) a cambio de esa práctica que ha habituado a toda una sociedad con millones de consumidores potenciales a usar sus sistemas operativos y sus programas. Muy por el contrario, Microsoft hace los números de costumbre, calculando las pérdidas astronómicas que eso le causa, y presiona para que la práctica sea cohibida y se le pague un precio usurero por cada una de las copias de cada nueva versión de sus engendros, puntualmente refritos cada año. Poco a poco, la universidad brasileña se va plegando a esas exigencias. O, con más criterio, va pasándose a alternativas abiertas, como los sistemas operativos o los programas gratuitos que sus mismos miembros, entre muchísimos otros, producen: buena medida, que acaba a la vez con el pirateo y con el Imperio.
O veamos. Las descargas ilegales hacen que la hegemonía de la industria cultural sea mucho más extensa que lo que permitiría la propia codicia de la industria cultural; de las pérdidas que esa industria atribuye a las descargas habría que descontar por lo menos la propaganda gratuita que los piratas hacen de esa misma producción que piratean. Adolescentes o jóvenes con mucho tiempo y poco dinero absorben ávidamente productos de consumo masivo (y pirateo proporcionalmente masivo) por el que pagarán pasado mañana, cuando tengan más dinero para comprar y menos tiempo para piratear; entre tanto, acuden en masa a los conciertos de los mismos músicos cuyas músicas han descargado y divulgado a destajo sin recibir un céntimo por ese marketing minucioso.
No me parece que haya que exagerar en el optimismo, postulando que los piratas representen una alternativa. Más bien son peones mal reconocidos de esa industria que los colma de insultos. En la internet abundan las iniciativas ajenas a la industria (y esencialmente ajenas al pirateo) que abogan por un saber o un arte alternativos, de libre circulación y dominio público: cualquiera puede participar en ellas, colgando en la red las fotos de su viaje, una música que ha compuesto, una definición de cladística o una receta de rosquillas. La más conocida debe ser la Wikipedia, que no necesita presentaciones. Pese al desprecio que le dedican académicos de pelajes variados, la Wikipedia es con frecuencia brillante. Muchos de sus artículos pueden ser torpes, tendenciosos o deficientes -vicios de los que no están exentas las mejores enciclopedias- pero muchos otros son excelentes. En cualquier caso son muchos más; por su propia naturaleza, la Wikipedia es apta para recoger con presteza una cantidad inmensa de tópicos que tardarían años en ser tratados por enciclopedias convencionales. Al día de hoy, los artículos de la Wikipedia en español ascienden a 689.000, lo que puede parecer mucho pero es muy poco para una de las lenguas más habladas del planeta; muy poco en proporción con los desempeños de lenguas menores como el ruso (640.000 artículos) el portugués o el holandés (662.000 cada una) o el polaco (741.000), para no hablar del francés (1.048.000) el alemán (1.166.000) o, claro está, el inglés (3.512.000). Es un síntoma, simple como un dolor de muelas, de al menos dos cosas. Una, que por mucho que muchos hispanohablantes estén dispuestos a defender su lengua en disputas parroquiales (por ejemplo, sobre el uso del castellano en Cataluña o en el Pais Vasco) se gasta relativamente poco esfuerzo en lo que debería importar más, a saber la situación del castellano en la internet y en los recursos informáticos asociados a ella. La otra, que sea o no verdad que los usuarios españoles de la red están a la cabeza de la piratería, desde luego no lo es que estén a la cabeza de la cultura alternativa en la red; lo uno no va necesariamente con lo otro. O que la cultura es algo que se hace, no algo que se consume.
miércoles, 29 de diciembre de 2010
domingo, 26 de diciembre de 2010
Worst sellers ilustres: Barret, por ejemplo.
Una de las desgracias de la literatura es esa convención corporativa que la limita a una serie de círculos, escuelas y generaciones de literatos profesionales -sujetos a crisis regulares de angustia porque, agotado el ciclo de repetirse, extremarse o contrariarse unos a otros sienten que ya está escrito todo lo que había por escribir. La historia de la literatura española, concretando, se aburre repitiendo las glorias de quienes del siglo XVII acá han venido reformulando la apasionante polémica entre conceptismo y culteranismo. Mientras tanto, se reserva una nota de pie de página o una especie de anexo a, por dar un ejemplo, todos los autores que se dedicaron a poner por escrito toda esa interesante atrocidad que fue la historia americana. Y no es que Bernal Díaz escribiese mal, aunque fuese de pocas letras, ni que Félix de Azara tuviese menos arte literario que Moratín. Lo que pasa es que se entiende que la conquista y destrucción del imperio azteca o el mundo multiforme y fronterizo de la América meridional del siglo XVIII son asuntos de interés secundario comparados con los idilios de pastores de pega o el sí de las niñas. El resultado es que quien leyese, sin otras informaciones complementarias, la totalidad de las obras comentadas en los manuales al uso, podría ignorar que desde finales del siglo XV buena parte de la historia de este país ha pasado al otro lado del atlántico. Es un provincianismo heroico que no viene de una historia recluida y sin horizontes, sino de haberse perdido por el mundo sin haber encontrado en él nada que supere a las intrigas de parroquia. A esto no hay mucho que objetar, porque tanto vale una provincia como otra, y se sabe más de la propia; pero es que para eso valía más no haber salido de ella. Probablemente habría sido mejor para muchos.
No hay que retroceder a los tiempos de Bernal Díaz. ¿Está usted cansado de la vida y milagros de la generación del 27? ¿Sí, de verdad? ¿Y de la del 98? ¿Y ha leído Ud. a Rafael Barret? De acuerdo, Barret sólo escribió decenas o centenas de artículos, cartas, algunos cuentos en los treinta y cuatro años que vivió desde su nacimiento en Torrelavega en 1876 hasta que murió en Arcachon, tuberculoso y con cara de haber vivido por lo menos el doble.
Casi todo lo escribió en Paraguay, lo que es una garantía de interés secundario (salvo, claro está, en Paraguay, donde es recordado y reconocido). Sus obras Lo que son los yerbales paraguayos o El dolor paraguayo, literatura de viaje y de denuncia al mismo tiempo, son descripciones impresionantes de modos de trabajo esclavo que aún perduran en las américas, o de la vida en un país arrasado por una guerra de interés secundario pero tan mortífera como las peores que se han sufrido en continentes menos secundarios (¿ha oído usted hablar de la Guerra del Paraguay?). Sus cuentos son breves esbozos naturalistas que resumen muchas miserias en poca retórica -ahí Barret ha envejecido: en su época se entendía que eso podía cambiar. Los artículos que publicó en la prensa sudamericana, por el contrario, son un buen motivo de depresión para quien los compare con la mayor parte de lo que puede encontrar a la venta en el kiosco más próximo. No ya que muestren que se puede escribir en la prensa diaria y ser al mismo tiempo decente y lúcido, o que sean breves obras maestras de claridad e intensidad; lo peor quizás es que, por mucho que traten de noticias ya antiguas, consiguen ser más actuales que muchos otros de última hornada. Barret fue un hombre muy combativo, desde su juventud de señorito más o menos calavera que tuvo que dejar España entre otras cosas por su afición a los duelos, hasta que, ya inclinado al anarquismo y a duelos más serios, se buscó o simplemente se encontró infinitos problemas escribiendo lo que pensaba o participando en agitaciones políticas sudamericanas. Además de combativo -un rasgo del que no carecen muchos escribidores deleznables- tenía una cultura amplia y actual, le interesaba la ciencia y el suyo era ese tipo de anarquismo que parece comprensible a los veinte años pero imprescindible a partir de los cuarenta. Por lo demás, escribía bien, tan bien como los literatos declarados de su generación o aún mejor: así opinó gente de gustos difíciles como Valle Inclán aquí o Borges allá. La honra local ha hecho que por fin sus obras completas sean editadas en España, o en concreto en Cantabria, por la editorial Tantin en colaboración con la consejería de cultura de allí. Si se ha cansado de leer lo mismo que todo el mundo lee, lea a Barret, si lo encuentra.
No hay que retroceder a los tiempos de Bernal Díaz. ¿Está usted cansado de la vida y milagros de la generación del 27? ¿Sí, de verdad? ¿Y de la del 98? ¿Y ha leído Ud. a Rafael Barret? De acuerdo, Barret sólo escribió decenas o centenas de artículos, cartas, algunos cuentos en los treinta y cuatro años que vivió desde su nacimiento en Torrelavega en 1876 hasta que murió en Arcachon, tuberculoso y con cara de haber vivido por lo menos el doble.

Casi todo lo escribió en Paraguay, lo que es una garantía de interés secundario (salvo, claro está, en Paraguay, donde es recordado y reconocido). Sus obras Lo que son los yerbales paraguayos o El dolor paraguayo, literatura de viaje y de denuncia al mismo tiempo, son descripciones impresionantes de modos de trabajo esclavo que aún perduran en las américas, o de la vida en un país arrasado por una guerra de interés secundario pero tan mortífera como las peores que se han sufrido en continentes menos secundarios (¿ha oído usted hablar de la Guerra del Paraguay?). Sus cuentos son breves esbozos naturalistas que resumen muchas miserias en poca retórica -ahí Barret ha envejecido: en su época se entendía que eso podía cambiar. Los artículos que publicó en la prensa sudamericana, por el contrario, son un buen motivo de depresión para quien los compare con la mayor parte de lo que puede encontrar a la venta en el kiosco más próximo. No ya que muestren que se puede escribir en la prensa diaria y ser al mismo tiempo decente y lúcido, o que sean breves obras maestras de claridad e intensidad; lo peor quizás es que, por mucho que traten de noticias ya antiguas, consiguen ser más actuales que muchos otros de última hornada. Barret fue un hombre muy combativo, desde su juventud de señorito más o menos calavera que tuvo que dejar España entre otras cosas por su afición a los duelos, hasta que, ya inclinado al anarquismo y a duelos más serios, se buscó o simplemente se encontró infinitos problemas escribiendo lo que pensaba o participando en agitaciones políticas sudamericanas. Además de combativo -un rasgo del que no carecen muchos escribidores deleznables- tenía una cultura amplia y actual, le interesaba la ciencia y el suyo era ese tipo de anarquismo que parece comprensible a los veinte años pero imprescindible a partir de los cuarenta. Por lo demás, escribía bien, tan bien como los literatos declarados de su generación o aún mejor: así opinó gente de gustos difíciles como Valle Inclán aquí o Borges allá. La honra local ha hecho que por fin sus obras completas sean editadas en España, o en concreto en Cantabria, por la editorial Tantin en colaboración con la consejería de cultura de allí. Si se ha cansado de leer lo mismo que todo el mundo lee, lea a Barret, si lo encuentra.
sábado, 25 de diciembre de 2010
La Ley Sinde y la virtualidad
Para entender las polémicas suscitadas por la llamada Ley Sinde -la que pretendía cohibir las descargas ilegales de músicas, películas y otros productos culturales – y su rechazo en el Congreso español, hay que recordar esa distinción tan interesante que hacen los economistas entre la economía real y esa otra economía que podríamos llamar virtual. La economía real trata -o eso creo, no soy economista- de lo que las personas producen y consumen efectivamente; la virtual de lo que podrían o desearían producir o consumir ahora, o mañana, o después de la jubilación. Sus ahorros, sus negocios futuros, lo que esperan lucrar con ellos, los valores que alcanzarán de aquí a diez años el terreno que acaban de comprar en la playa o sus acciones de Repsol, los inmensos réditos que se obtendrán de los pozos petrolíferos que Brasil ha descubierto bajo el mar a profundidades portentosas sin que se sepa todavía a ciencia cierta cómo se van a repartir o como se van a alcanzar. La economía real asciende apenas a una parte modesta de la virtual: para dar un ejemplo bien conocido, en el viejo cuento de la lechera la economía real se reduce al cántaro de leche que la protagonista lleva sobre la cabeza, y la virtual asciende a las vacas, las haciendas, las casas y los palacios que acabará obteniendo a partir del cántaro. Virtual no significa inefectivo: es por causa de toda esa fortuna virtual fabulosa que la lechera se anima a ordeñar sus vacas todas las mañanas (o al menos es lo que se supone ahora), y es por causa de ella que empieza a saltar con el cántaro en la cabeza y lo rompe: ese accidente es lo que se llama crisis, sustituyendo las piruetas de la lechera por la de sus banqueros. La economía virtual, saludable o en crisis, domina a la economía real, lo que muestra a las claras que la racionalidad de la economía no copia servilmente a la realidad verosimilista de la vida cotidiana, muy por el contrario proporciona a ésta una bocanada de imaginación y adrenalina.
En fin, lo virtual no es irreal, pero lo que lo define es no poder tornarse real sino parcialmente, muy parcialmente. Pues bien, la mayor parte de las cuestiones relacionadas con la Ley Sinde ocurre en el universo virtual.
Millones de consumidores obtienen músicas, películas e incluso novelas en el universo virtual de las descargas ilegales, y virtualmente las consumen; digo virtualmente porque podrían consumirlas realmente, pero tantas son las que acumulan de ese modo tan económico que no lo harán más que en pequeña proporción. Con ello, dejan de comprar esos mismos productos que no comprarían realmente a no ser que poseyesen la prodigiosa cantidad de efectivo que necesitarían para ello en la senda de la legalidad; y si esos productos estuviesen realmente a su disposición, porque los estantes reales de los comercios reales son limitados, y casi solo dejan sitio para centenas de copias reales de dos o tres productos de mucha salida.
Con ello, la industria cultural deja de recibir muchos millones de euros virtuales con los que, si no fuese por las nefastas descargas, podrían, o eso se dice, producir un volumen de música, cinematografía y literatura virtualmente variada, innovadora y de gran calidad, en lugar o además de lo que realmente produce. Los creadores que realmente ganan mucho dinero con la producción real se lamentan de que sus ganancias virtuales podrían ser mucho mayores. Los creadores que no lo ganan, que naturalmente son muchos más, y la industria independiente e indigente que los apoya, se irritan por lo mismo, aunque en otro orden. Como a ellos (lo consigan o no) les toca producir en realidad con medios realmente precarios ese arte alternativo que los otros solo producirían si fuesen aún mucho más ricos, envidian esa realidad que a la gran industria y a los grandes autores les queda una vez descontado el expolio de las descargas virtuales. Es decir, su virtualidad es la realidad de los otros y viceversa. Unos y otros reivindican ese mundo maravilloso en el que todo lo que es virtual ahora sería real: pero esa realidad de la virtualidad es solo virtual, porque en la realidad de lo que ocurre nunca deja de faltar la virtualidad de lo que por una u otra razón no ocurre. En concreto, el marketing y la distribución -que dan cuenta de la mayor parte de los medios reales o virtuales de la industria – hacen que solo una ínfima parcela de esa virtualidad se divulgue infinitamente generando enormes lucros y pérdidas aún mayores, mientras la mayor parte de la producción cultural se queda no solamente con ganancias reales irrisorias, sino también con pérdidas virtuales igualmente irrisorias.
Puede ser que lo anterior sea un galimatías incomprensible, así que resumamos: el argumento de que las descargas ilegales esterilizan la creatividad de los creadores, al dejarla sin recompensa, es noble pero inconsecuente, porque los creadores que ya viven y crean muy bien con lo que ganan ahora difícilmente mejorarían su creación si ganasen cinco veces más en el caso hipotético de que los piratas decidieran gastar el dinero que no tienen; probablemente tendrían que dejar de crear para tener tiempo de administrar esa fortuna. Los que crean pero no viven con lo que ganan difícilmente pasarían a ganar para vivir aunque nadie descargase ilegalmente sus obras, por la simple razón de que los descargadores ilegales pueden ser piratas pero no consumidores originales: descargan lo mismo que los compradores legales compran, o sea, sustraen muy poco a los que ganan muy poco, y mucho a los que ganan mucho. Contra lo que podrían sugerir ciertos argumentos que a veces se usan, las leyes de protección de derechos intelectuales no están pensadas para equilibrar las desigualdades de renta del trabajo intelectual, sino para aumentarlas, haciendo crecer muchísimo las que ya han crecido más que bastante.
En fin, los partidos políticos de la oposición, que en modo alguno se oponen al principio de la propiedad aunque ella sea sólo intelectual, han hecho naufragar la Ley Sinde. Apoyarían una virtual ley antidescargas propuesta caso ellos estuviesen real y no solo virtualmente en el gobierno; como realmente no lo están y no sufren las presiones reales de la industria, se despreocupan de las presiones de los creadores (que por razones desconocidas son virtuales votantes del partido que no es de oposición) y virtualmente favorecen las tesis anarquizantes de los free-commons, con las que realmente no tienen mucha afinidad. El rechazo de la ley Sinde supone un desastre para el futuro virtual de la cultura española; en cuanto a la cultura española real se teme que continúe reconocible con descargas o sin ellas.
En fin, lo virtual no es irreal, pero lo que lo define es no poder tornarse real sino parcialmente, muy parcialmente. Pues bien, la mayor parte de las cuestiones relacionadas con la Ley Sinde ocurre en el universo virtual.
Millones de consumidores obtienen músicas, películas e incluso novelas en el universo virtual de las descargas ilegales, y virtualmente las consumen; digo virtualmente porque podrían consumirlas realmente, pero tantas son las que acumulan de ese modo tan económico que no lo harán más que en pequeña proporción. Con ello, dejan de comprar esos mismos productos que no comprarían realmente a no ser que poseyesen la prodigiosa cantidad de efectivo que necesitarían para ello en la senda de la legalidad; y si esos productos estuviesen realmente a su disposición, porque los estantes reales de los comercios reales son limitados, y casi solo dejan sitio para centenas de copias reales de dos o tres productos de mucha salida.
Con ello, la industria cultural deja de recibir muchos millones de euros virtuales con los que, si no fuese por las nefastas descargas, podrían, o eso se dice, producir un volumen de música, cinematografía y literatura virtualmente variada, innovadora y de gran calidad, en lugar o además de lo que realmente produce. Los creadores que realmente ganan mucho dinero con la producción real se lamentan de que sus ganancias virtuales podrían ser mucho mayores. Los creadores que no lo ganan, que naturalmente son muchos más, y la industria independiente e indigente que los apoya, se irritan por lo mismo, aunque en otro orden. Como a ellos (lo consigan o no) les toca producir en realidad con medios realmente precarios ese arte alternativo que los otros solo producirían si fuesen aún mucho más ricos, envidian esa realidad que a la gran industria y a los grandes autores les queda una vez descontado el expolio de las descargas virtuales. Es decir, su virtualidad es la realidad de los otros y viceversa. Unos y otros reivindican ese mundo maravilloso en el que todo lo que es virtual ahora sería real: pero esa realidad de la virtualidad es solo virtual, porque en la realidad de lo que ocurre nunca deja de faltar la virtualidad de lo que por una u otra razón no ocurre. En concreto, el marketing y la distribución -que dan cuenta de la mayor parte de los medios reales o virtuales de la industria – hacen que solo una ínfima parcela de esa virtualidad se divulgue infinitamente generando enormes lucros y pérdidas aún mayores, mientras la mayor parte de la producción cultural se queda no solamente con ganancias reales irrisorias, sino también con pérdidas virtuales igualmente irrisorias.
Puede ser que lo anterior sea un galimatías incomprensible, así que resumamos: el argumento de que las descargas ilegales esterilizan la creatividad de los creadores, al dejarla sin recompensa, es noble pero inconsecuente, porque los creadores que ya viven y crean muy bien con lo que ganan ahora difícilmente mejorarían su creación si ganasen cinco veces más en el caso hipotético de que los piratas decidieran gastar el dinero que no tienen; probablemente tendrían que dejar de crear para tener tiempo de administrar esa fortuna. Los que crean pero no viven con lo que ganan difícilmente pasarían a ganar para vivir aunque nadie descargase ilegalmente sus obras, por la simple razón de que los descargadores ilegales pueden ser piratas pero no consumidores originales: descargan lo mismo que los compradores legales compran, o sea, sustraen muy poco a los que ganan muy poco, y mucho a los que ganan mucho. Contra lo que podrían sugerir ciertos argumentos que a veces se usan, las leyes de protección de derechos intelectuales no están pensadas para equilibrar las desigualdades de renta del trabajo intelectual, sino para aumentarlas, haciendo crecer muchísimo las que ya han crecido más que bastante.
En fin, los partidos políticos de la oposición, que en modo alguno se oponen al principio de la propiedad aunque ella sea sólo intelectual, han hecho naufragar la Ley Sinde. Apoyarían una virtual ley antidescargas propuesta caso ellos estuviesen real y no solo virtualmente en el gobierno; como realmente no lo están y no sufren las presiones reales de la industria, se despreocupan de las presiones de los creadores (que por razones desconocidas son virtuales votantes del partido que no es de oposición) y virtualmente favorecen las tesis anarquizantes de los free-commons, con las que realmente no tienen mucha afinidad. El rechazo de la ley Sinde supone un desastre para el futuro virtual de la cultura española; en cuanto a la cultura española real se teme que continúe reconocible con descargas o sin ellas.
lunes, 20 de diciembre de 2010
Villancicos
Suenan villancicos por todas partes, las televisiones programan películas que tratan de pequeños dramas familiares con final feliz, y la gente compra mucho: es Navidad. Se decía hace unos años que en Inglaterra una caza al zorro no estaría completa sin su cortejo de manifestantes en defensa del zorro, y del mismo modo le faltaría algo a la Navidad sin los columnistas y los tertulianos antinavideños expresando su asco hacia la felicidad obligatoria, los villancicos, los festines y los empachos; los hay específicos, que detestan exclusivamente la Navidad, y fundamentalistas que detestan todas las fechas señaladas y suspiran por un mundo sensato con semanas de diez días y turnos racionalizados de vacaciones que dosifiquen bien el trabajo y el descanso.
Pero el acuerdo de fondo subsiste porque la inmensa mayoría de los antinavideños, independientemente de su nivel de militancia, también compra mucho. En rigor, la ortodoxia consiste en eso, y no en derretirse de emoción delante de un pesebre: hace unos siglos, un inquisidor comentaba que, más allá de detalles teológicos, lo que permitía reconocer a un judío o un musulmán secreto era su resistencia a comer jamón. Sabía bien que los detalles teológicos no son nada sin alguna herejía tangible y cotidiana, que en el caso de las navidades consistiría en pasar por estas fechas sin haber comprado nada.
Hará casi sesenta años que los canónigos de Dijon, irritados con las modas americanas que habían invadido Francia, y con el consumismo que amenazaba esas fechas entrañables, erigieron delante de la catedral una hoguera donde quemaron una imagen de Papa Noel (esa imagen de viejo gordo y barbudo vestido de rojo, elaborada no muchos años antes por los publicitarios de Coca Cola a partir de algunos folclores previos). El antropólogo Claude Lévi-Strauss publicó por entonces un artículo sobre el episodio, mostrando que esos defensores de la tradición tenían la tradición en contra, porque el Papá Noel de los americanos era en realidad mucho más viejo que los belenes, los reyes magos y las fiestas entrañables. Un poco por todas partes y desde una antigüedad muy remota esas fiestas del final invernal del año han dado lugar a la llegada de personajes (casi siempre viejos; en realidad, más que viejos, espíritus de muertos) cuya principal función era abrumar con regalos a los niños; gastar, derrochar aunque fuese en una medida que ahora y sólo ahora puede parecer sobria. Lo más interesante del consumismo es que es una compulsión muy antigua, aunque en tiempos arcaicos tenía que ver con la aproximación periódica de los muertos (muerte y consumo han sido casi sinónimos, con buenas razones) y ahora es, digamos, el principio racionalizador de la vida más corriente; consumir hasta la aniquilación es una tradición venerable; la novedad consiste en la creencia de que se debe encontrar una maña para hacerla sostenible. Qué más podía esperarse sino que, un poco por todas partes y desde tiempos muy antiguos, ese personaje generoso fuese también consumido. O sea, quemado al final de la fiesta, como hicieron los buenos canónigos de Dijon que, puestos a rechazar el neopaganismo, oficiaron sin querer las ceremonias del paganismo viejo. El derroche navideño tiene su lado angustioso, como todo buen consumo.
Villancicos por todas partes, y alguien podría quejarse de que ese acervo musical resulte demasiado pobre; canciones de villanos, y además en diminutivo, precisamente ahora cuando los villanos ya no existen, o casi no se dejan ver, escondidos en sus casas de pueblo viendo los anuncios de cava en la tele. Piezas como una Marimorena o un Pero mira cómo beben son muy pobres al lado de un Heilige Nacht, o de un Adeste Fideles, cuya música se atribuye a un rey portugués. Pero todo ese bullicio de zambomba y pandereta, sin una mala polifonía que llevarse al oido, tiene su ventaja filosófica; véase ese existencialismo descarnado de la virgen lavando pañales y tendiéndolos en el romero, esa escena de vida de chabola que no se inmuta por mucho que dios en persona se deje caer; podrá el mundo ponerse cabeza abajo, podrán nacer cielos nuevos y tierra nueva pero al final de todo quedarán pañales por lavar. En lugar de toda esa beatitud reverente de adoremos, cantemos, gloriemos, noches blancas y felices, esos versitos definitivos:
“La nochebuena se viene/la nochebuena se va/ y nosotros nos iremos/ y no volveremos más”.
En realidad, eso basta para mostrar que a los antinavideños lo que les molesta no es la carcundia de la Conferencia Episcopal y la fragilidad del laicismo español, sino el simple paso del tiempo.
Pero el acuerdo de fondo subsiste porque la inmensa mayoría de los antinavideños, independientemente de su nivel de militancia, también compra mucho. En rigor, la ortodoxia consiste en eso, y no en derretirse de emoción delante de un pesebre: hace unos siglos, un inquisidor comentaba que, más allá de detalles teológicos, lo que permitía reconocer a un judío o un musulmán secreto era su resistencia a comer jamón. Sabía bien que los detalles teológicos no son nada sin alguna herejía tangible y cotidiana, que en el caso de las navidades consistiría en pasar por estas fechas sin haber comprado nada.
Hará casi sesenta años que los canónigos de Dijon, irritados con las modas americanas que habían invadido Francia, y con el consumismo que amenazaba esas fechas entrañables, erigieron delante de la catedral una hoguera donde quemaron una imagen de Papa Noel (esa imagen de viejo gordo y barbudo vestido de rojo, elaborada no muchos años antes por los publicitarios de Coca Cola a partir de algunos folclores previos). El antropólogo Claude Lévi-Strauss publicó por entonces un artículo sobre el episodio, mostrando que esos defensores de la tradición tenían la tradición en contra, porque el Papá Noel de los americanos era en realidad mucho más viejo que los belenes, los reyes magos y las fiestas entrañables. Un poco por todas partes y desde una antigüedad muy remota esas fiestas del final invernal del año han dado lugar a la llegada de personajes (casi siempre viejos; en realidad, más que viejos, espíritus de muertos) cuya principal función era abrumar con regalos a los niños; gastar, derrochar aunque fuese en una medida que ahora y sólo ahora puede parecer sobria. Lo más interesante del consumismo es que es una compulsión muy antigua, aunque en tiempos arcaicos tenía que ver con la aproximación periódica de los muertos (muerte y consumo han sido casi sinónimos, con buenas razones) y ahora es, digamos, el principio racionalizador de la vida más corriente; consumir hasta la aniquilación es una tradición venerable; la novedad consiste en la creencia de que se debe encontrar una maña para hacerla sostenible. Qué más podía esperarse sino que, un poco por todas partes y desde tiempos muy antiguos, ese personaje generoso fuese también consumido. O sea, quemado al final de la fiesta, como hicieron los buenos canónigos de Dijon que, puestos a rechazar el neopaganismo, oficiaron sin querer las ceremonias del paganismo viejo. El derroche navideño tiene su lado angustioso, como todo buen consumo.
Villancicos por todas partes, y alguien podría quejarse de que ese acervo musical resulte demasiado pobre; canciones de villanos, y además en diminutivo, precisamente ahora cuando los villanos ya no existen, o casi no se dejan ver, escondidos en sus casas de pueblo viendo los anuncios de cava en la tele. Piezas como una Marimorena o un Pero mira cómo beben son muy pobres al lado de un Heilige Nacht, o de un Adeste Fideles, cuya música se atribuye a un rey portugués. Pero todo ese bullicio de zambomba y pandereta, sin una mala polifonía que llevarse al oido, tiene su ventaja filosófica; véase ese existencialismo descarnado de la virgen lavando pañales y tendiéndolos en el romero, esa escena de vida de chabola que no se inmuta por mucho que dios en persona se deje caer; podrá el mundo ponerse cabeza abajo, podrán nacer cielos nuevos y tierra nueva pero al final de todo quedarán pañales por lavar. En lugar de toda esa beatitud reverente de adoremos, cantemos, gloriemos, noches blancas y felices, esos versitos definitivos:
“La nochebuena se viene/la nochebuena se va/ y nosotros nos iremos/ y no volveremos más”.
En realidad, eso basta para mostrar que a los antinavideños lo que les molesta no es la carcundia de la Conferencia Episcopal y la fragilidad del laicismo español, sino el simple paso del tiempo.
domingo, 12 de diciembre de 2010
**Fitzcarrald, mitología en tres fases
1. En 1982 Werner Herzog lanzó a las pantallas un ejemplo radical de cinéma-verité. Lejos de esconder su cámara en los pliegues de la realidad para absorberla y registrarla, convirtió el rodaje de su película Fitzcarraldo en un episodio similar a la historia que la película narraba. Y no solo porque en lugar de hacer uso de decorados, o extras aindiados, o de los trucos de cine ya disponibles en la época, se obstinase en reproducir en la selva real la hazaña real de su héroe –hacer pasar un barco a través de una montaña- ni porque lo hiciese con la ayuda de un vasto grupo de verdaderos indios ashaninka, habitando a su lado (en un campamento aparte) con su grupo de técnicos y actores, ni porque contase con la participación de un actor que tendía a confundirse con sus personajes. Lo que definitivamente hizo de Fitzcarraldo una película peculiar fue su capacidad de ingresar en la misma galería de fantasmas en que ya figuraba su protagonista.

Como ya había sucedido en las empresas de los barones del caucho, decenas de indígenas fueron arracimados lejos de sus casas y sus huertos, en territorio ajeno, con la expectativa de un buen lucro, y como en el pasado, ese desarraigo produjo conflictos y alguna muerte. No, como se ha llegado a decir, en el propio rodaje sino durante los desplazamientos a los que el trabajo obligaba. El equipo tuvo que huir de su primera localización, en el Alto Marañón, debido a la hostilidad de los Aguaruna que llegaron a asaltar y destruir el campamento de los cineastas; la empresa fue denunciada como etnocida y peligrosa en la prensa peruana, que acusó a Herzog de valerse de militares para intimidar a los indios. Las innumerables dificultades estuvieron a punto de echarlo todo a perder, y obligaron a reformular parte de la trama y del elenco (Jason Robards fue sustituido por Klaus Kinski, y Mick Jagger salió de la película junto con el personaje que representaba). Es más, todo el episodio se vio envuelto en la misma atmósfera terrorífica que caracteriza a las viejas gestas de los caucheros, y los indios pudieron ver en los alemanes y americanos del equipo variantes modernas del pishtaco o el sacacara, esos ogros blancos que merodean en busca de grasa o piel de indio para venderla a la industria. De todo ello ha escrito en varias ocasiones (especialmente en su libro An Amazonian Myth and its History, de 2001) el antropólogo escocés Peter Gow – que hacía su trabajo de campo en la época y en una zona muy próxima a la del rodaje. Durante el rodaje y después de él corrieron rumores de que los indios que trabajaban en la película vivían encerrados atrás de altas cercas, de las que cada día algunos escogidos eran sacados por unas portañolas para arrancarles la cara; lo que quizás un rumor extendido por los madereros locales, molestos con los salarios mayores que ofrecían los cineastas. No importa mucho que los métodos de Herzog y su equipo, en el peor de los casos, estuviesen muy lejos de la violencia de los viejos caucheros: su empeño exacerbado en lograr un propósito absurdo (hacer que el barco trepase por una montaña) era tan incomprensible como la codicia de aquellos por la goma, y la realización de la película, nebulosa en sí, no podía ser sino una manifestación más de la furiosa locura de los blancos o una tapadera para fines secretos; bien o malintencionada, esa empresa se insertaba en una red local de manejos y sospechas y en eso que alguien ha llamado la cultura del terror en la Amazonia.
El mismo rodaje –en una época en que aún no se había generalizado la elaboración de making-off- fue el tema de un documental y un libro (Burden of Dreams es el título de ambos) de autoría de Les Blank y Maureen Gosling, a los que pueden acudir los interesados en más detalles.
2. Herzog no pretendió hacer una reconstrucción histórica del episodio de Fitzcarrald. No sé hasta qué punto investigó las fuentes disponibles, pero si lo hizo está claro que no se interesó por aprovecharlas al máximo. En lugar de ello, parece haber confiado en una intuición interesante, la de que la Amazonia de la época del caucho continuaba sin cambios esenciales en la Amazonia de los años ochenta. Así, simplemente añadiendo algunos trajes de época o eliminando algunos elementos visiblemente anacrónicos –radios, coches o motocicletas- filmó en los barrios de palafitos de Iquitos o pobló el Teatro de la Ópera de Manaus con la élite actual de la ciudad; rehabilitó algún barco viejo, en lugar de construir uno antiguo, y contrató, quizás medio por casualidad (a fin de cuentas su propósito inicial era trabajar con los Aguaruna, mucho más al norte) un grupo de indios de la misma etnia de los que habían colaborado con Fitzcarrald muchas décadas antes; como los Ashaninka aún usaban y usan sus atuendos y sus pinturas de antiguamente no fueron necesarios esfuerzos de figurín. Para hacer más amazónica su historia, no recurrió a la reconstrucción arqueológica sino, con mucho tino, a la mitología local, juntando en el escenario del teatro a Sarah Bernhardt junto a Enrico Caruso, incluyendo en su guión el ferrocarril del Madeira-Mamoré (aquel en cuya construcción, según la leyenda, había muerto de malaria un obrero a cada traviesa), o escenificando una vez más la seducción de los salvajes por la música o por el gramófono (un tema constante en la mitología colonial, que aparece en numerosas fotografías, o en una película como Nanook del Norte de Flaherty, pero que en última instancia remite a la figura de Orfeo domesticando a las fieras con su lira). La mitología local de la Amazonia coincide y dialoga mucho con la mitología europea sobre la selva: una y otra están obsesionadas por el barco –siempre un barco medio fantasma, dotado de algo de vida y voluntad propia, a veces un monstruo devorador en sí mismo. Obsesionadas también por la presencia de los iconos de la civilización refinada en medio de la selva: Caruso llegó a cantar en Manaus, sí (alguna selección de arias y romanzas, no una ópera) pero ya he oído hablar de su paso por lugares muchísimo más recónditos, y las consejas nativas hablan con frecuencia de magníficas ciudades sumergidas o escondidas en la selva, repletas de rascacielos y fantásticos aeropuertos. Obsesionadas, en fin, con la Naturaleza: para los indios, porque el mundo vegetal y animal es un espejo ad infinitum de la regla y la sociabilidad humanas, para los europeos, porque es la negación de todo eso. En el documental de Blank y Gosling, Werner Herzog monologa, en un momento, sobre su desesperación en un rodaje casi imposible, y expone su filosofía a respecto de una naturaleza atroz, poderosa y ciega, que es la que posee y se sobrepone a sus personajes. Se le podría objetar que ese pesimismo, en sí posible, solo se hace necesario cuando la tal naturaleza se confronta con planes prometeicos; fuera de ellos, la atrocidad de la selva no es más visible que la de cualquier otro medio, y permite lo que se puede llamar una vida muy normal.
3. Carlos Fermín Fitzcarrald López es un personaje importante de la historia finisecular de Perú, o al menos del Oriente de Perú (es decir, del Perú amazónico, siempre un tanto marginal en la historia oficial del país), el prototipo y ejemplo supremo –quizás junto a Julio Arana, el patrón del Putumayo- de la cohorte de neoconquistadores que penetraron en la selva en busca de caucho en la época del boom. Para unos fue uno de esos saqueadores desalmados que armaban con winchesters a los Piro para que les consiguiesen esclavos Campa y a los Campa para que les suministrasen esclavos Piro, que destruía con la misma impiedad hombres y árboles. Para otros, un héroe patriótico cuya labor debería haber continuado para que el Perú se apoderase más rápida y efectivamente de sus dominios orientales.

Sería fácil claro está, contraponer el Fitzcarrald real al Brian Sweeney Fitzgerald-Fitzcarraldo creado por Herzog: el primero era mucho más peruano que el segundo en sus modos y en su aspecto, aunque tuviese de hecho ascendencia irlandesa, y no estaba, que se sepa, especialmente interesado en la ópera. Ni era desde luego un alucinado ni un hombre solitario: tenía amplias alianzas empresariales y políticas y su suegro era su principal socio. Manaus con su teatro y el río Madeira con su ferrocarril fracasado le quedaban muy lejos; aunque la geografía obligase a los negociantes peruanos de la Amazonia a contar con socios brasileños y a comerciar por medio del Brasil (Amazonas abajo y no Andes arriba) esos lugares, y el mismo Iquitos, estaban muy distantes de sus dominios y muy lejos también entre si. En fin, sus planes y sus métodos eran descomunales pero racionales, y aunque en efecto uno de sus logros fue construir el llamado istmo de Fitzcarrald (que unía por medio de un camino con raíles la cuenca del Urubamba y la del Madre de Dios) y hacer pasar por él barcazas, hay que decir que ese istmo siguió el trazado más llano que era posible en lugar de estrellarse en línea recta con una pendiente brutal; la construcción de tales varaderos, por lo demás, no fue una exclusiva suya. Pero para ese viaje verosimilista no se necesitan alforjas muy grandes: la película de Herzog no tenía pretensiones arqueológicas, y a su metafísica le sobran esos detalles.
Y además, ese Fitzcarrald histórico que habría que contraponer al Fitzcarraldo mítico de Herzog simplemente no está disponible. Dos años después de que Ernesto Reyna publicase en 1942 su bio-hagiografía (Fitzcarrald, el rey del caucho), aún hoy la fuente de información más común, salió a la luz otro libro, de Zacarías Valdez, antiguo colaborador del cauchero, que intentaba recortar las fantasías de Reyna. Si no recuerdo mal (lo leí en Lima hace bastantes años y no es fácil de encontrar), Valdez desmentía algunas hazañas novelescas que Reyna le atribuía a su héroe en la Guerra del Pacífico contra los chilenos, y también su percepción como Amacegua o “dios blanco” por parte de los indios. En otras palabras, no será en la Amazonia –un lugar tan hostil para el registro y almacenamiento de pruebas documentales- donde se pueda trazar con facilidad ese límite entre historia y mitología que mal puede trazarse para cosas más próximas como la Guerra Civil española o la del Afganistán. El Fitzcarraldo mítico de Herzog se pone simplemente al lado de otros Fitzcarralds de la mitología nacionalista peruana o de la crónica demoníaca del genocidio. Se puede decir, por lo demás, que Herzog, montando su mitología amazónica (personal, pero perfectamente amazónica) no explotó al máximo las posibilidades que los historiadores le daban. En la película no encontró lugar la violencia, tan cinematográfica, de las aventuras de Fitzcarrald, con sus ejércitos de indios, o la figura del Curaca Venancio, un jefe Campa (o Ashaninka, en la terminología actual) que se convirtió en uno de sus principales aliados, ni la sombría figura de Carlos Scharff, uno de sus lugartenientes, cuyo asesinato reivindicaron prácticamente todos los grupos étnicos o sociales de la región. Sobre todo, la película de Herzog –y esto es más llamativo, por lo próxima que esa escena descartada queda a las obsesiones del guión- no aprovechó el fin brutal del Fitzcarrald histórico, que se hundió junto con su barco en un pongo (el de Mainique, si mal no recuerdo). Su cadáver, junto con el de su principal socio, sólo fue devuelto por las aguas días después.
viernes, 3 de diciembre de 2010
Que suelten a Assange
Quiero dejar claro que la transparencia me parece un ideal discutible. Es decir, es un buen ideal, pero suele dar malas realidades, fuera de ese mundo perfecto de cristal que sería la peor de todas. Será difícil encontrar algo más falso que lo que se ve en el Gran Hermano de la televisión, y el Gran Hermano de Orwell muestra que fingimiento y transparencia no son incompatibles, siempre que se elimine con cuidado todo lo que no sea fingimiento. Es lo que da más miedo del mundo contemporáneo y de la mayor parte de sus gobernantes: la posibilidad de que sean tal y como parecen.
La transparencia en si es insoportable. Basta pensar qué sería vivir rodeado de gente diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a todas horas; o gobernado por políticos que hiciesen lo mismo: el espectáculo sería arrebatador los primeros minutos, bochornoso los siguientes y masacre para el resto. A las guerras civiles hay que reconocerles que ofrecen momentos de gran sinceridad. Por eso mismo, de los políticos no se espera que digan la verdad, sino que la digan, la oculten o la contraríen en las proporciones necesarias para una buena convivencia.
Es más o menos eso lo que le están echando en cara a Julian Assange, el responsable de Wikileaks, la web que ha divulgado papeles reservados del departamento de estado americano: "está usted destripando un juego imprescindible". Imaginemos que alguien se levanta de su butaca del Teatro de la Ópera en el último acto de La Traviata, mientras Violeta canta sus últimos estertores, y se pone a gritar: "¡Esa mujer está fingiendo! ¡Ni se muere ni está tuberculosa ni se llama Violeta!" Seguramente el público aplaudiría su expulsión sumaria de la sala, sin agradecerle esa revelación. Acabamos de enterarnos de que el gobierno americano sabe que los gobiernos con los que se alía son corruptos, hipócritas o comediantes, más o menos como aquellos a los que se enfrenta; y si no extraña que lo piense extraña menos que se lo calle. ¿Es como para escandalizarse? Si, sí, los hechos en si pueden ser escandalosos, horrorosos incluso, pero ¿de verdad que no se había usted enterado aún de ellos? No sé si Assange ha revelado algo que no supiese ya quien quisiese saber. Los secretos de estado parecen ser, en su mayor parte, como el vello púbico de las celebridades: lo único que los hace sorprendentes es que aparezcan en las portadas. Política es eso, diplomacia es eso, al menos en todo el mundo conocido: yo hago como si no supiese, y tu como si no supieses que lo se, un convenio de hipocresía civil.
Si Julian Assange, el inconveniente, se merece la libertad -y algún tipo inédito de Premio Nobel- es porque, antes que él, los gobiernos y sus alrededores violan sistemáticamente ese mismo convenio, en detrimento de la ciudadanía. Assange destripa el juego, pero es que ellos nos habían querido convencer de que el juego no es tal.
Es una horrenda conjura ilusionista. Para empezar, cómo no, está el auto sacramental de la transparencia, que va de las cuentas privadas y públicas hasta las revelaciones de la tele-basura, pasando por los scannersde los aeropuertos. Un diluvio de información del que quizás alguien saque provecho: no el ciudadano común, que se resigna a que alguien sepa todo de él a cambio de la sensación de que se sabe todo de todos.
Después, los políticos siguen cursos de interpretación, no para fingir bien, sino para fingir que no fingen. Bien entrenados, prodigan ante la prensa escenas campechanas con su familia, amigos y electores, hasta convencer al público de que son seres reales, comunes y corrientes, y no siniestros funcionarios de una especie de juego de rol diseñado por el mismísimo Behemoth.
En fin, los gobiernos y sus alrededores, armando legiones de especialistas en todas las materias, pasan a ocuparse de todos los dilemas de la vida diaria, desde la salud y la vialidad hasta la temperatura correcta de fritura del pescado, asegurando al elector que su principal objetivo es llevarlo de la mano como una madre. No siempre esos cuidados son efectivos, pero la máquina es tan formidable que al menos persuade al ciudadano de que las cosas no podrían hacerse de otro modo.
¿Que tienen en común todas esas operaciones tan dispares? El objetivo de convencer al público de que, si alguna vez la política fue arte y teatro, ya ha dejado de serlo: lo que se ofrece ahora en el escenario es la vida misma, todo verdad, la verdad toda. No es poco, porque en el teatro el público podía abuchear, tirar tomates y hacer que quitasen la pieza de cartel: ante la vida misma puede a lo sumo quejarse.
Por eso las revelaciones de Assange, sea quien sea ese señor, son bien venidas. No porque nos cuenten cómo es el mundo en realidad, sino porque nos recuerdan que la comedia sigue siendo comedia.
¿Transparencia? No sé, creo que el primero que pensó en la aplicación de la transparencia al bien común fue Jeremy Bentham, imaginando una cárcel sin paredes. Opacidad para todos. Que suelten a Assange si es que lo cogen.
La transparencia en si es insoportable. Basta pensar qué sería vivir rodeado de gente diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a todas horas; o gobernado por políticos que hiciesen lo mismo: el espectáculo sería arrebatador los primeros minutos, bochornoso los siguientes y masacre para el resto. A las guerras civiles hay que reconocerles que ofrecen momentos de gran sinceridad. Por eso mismo, de los políticos no se espera que digan la verdad, sino que la digan, la oculten o la contraríen en las proporciones necesarias para una buena convivencia.
Es más o menos eso lo que le están echando en cara a Julian Assange, el responsable de Wikileaks, la web que ha divulgado papeles reservados del departamento de estado americano: "está usted destripando un juego imprescindible". Imaginemos que alguien se levanta de su butaca del Teatro de la Ópera en el último acto de La Traviata, mientras Violeta canta sus últimos estertores, y se pone a gritar: "¡Esa mujer está fingiendo! ¡Ni se muere ni está tuberculosa ni se llama Violeta!" Seguramente el público aplaudiría su expulsión sumaria de la sala, sin agradecerle esa revelación. Acabamos de enterarnos de que el gobierno americano sabe que los gobiernos con los que se alía son corruptos, hipócritas o comediantes, más o menos como aquellos a los que se enfrenta; y si no extraña que lo piense extraña menos que se lo calle. ¿Es como para escandalizarse? Si, sí, los hechos en si pueden ser escandalosos, horrorosos incluso, pero ¿de verdad que no se había usted enterado aún de ellos? No sé si Assange ha revelado algo que no supiese ya quien quisiese saber. Los secretos de estado parecen ser, en su mayor parte, como el vello púbico de las celebridades: lo único que los hace sorprendentes es que aparezcan en las portadas. Política es eso, diplomacia es eso, al menos en todo el mundo conocido: yo hago como si no supiese, y tu como si no supieses que lo se, un convenio de hipocresía civil.
Si Julian Assange, el inconveniente, se merece la libertad -y algún tipo inédito de Premio Nobel- es porque, antes que él, los gobiernos y sus alrededores violan sistemáticamente ese mismo convenio, en detrimento de la ciudadanía. Assange destripa el juego, pero es que ellos nos habían querido convencer de que el juego no es tal.
Es una horrenda conjura ilusionista. Para empezar, cómo no, está el auto sacramental de la transparencia, que va de las cuentas privadas y públicas hasta las revelaciones de la tele-basura, pasando por los scannersde los aeropuertos. Un diluvio de información del que quizás alguien saque provecho: no el ciudadano común, que se resigna a que alguien sepa todo de él a cambio de la sensación de que se sabe todo de todos.
Después, los políticos siguen cursos de interpretación, no para fingir bien, sino para fingir que no fingen. Bien entrenados, prodigan ante la prensa escenas campechanas con su familia, amigos y electores, hasta convencer al público de que son seres reales, comunes y corrientes, y no siniestros funcionarios de una especie de juego de rol diseñado por el mismísimo Behemoth.
En fin, los gobiernos y sus alrededores, armando legiones de especialistas en todas las materias, pasan a ocuparse de todos los dilemas de la vida diaria, desde la salud y la vialidad hasta la temperatura correcta de fritura del pescado, asegurando al elector que su principal objetivo es llevarlo de la mano como una madre. No siempre esos cuidados son efectivos, pero la máquina es tan formidable que al menos persuade al ciudadano de que las cosas no podrían hacerse de otro modo.
¿Que tienen en común todas esas operaciones tan dispares? El objetivo de convencer al público de que, si alguna vez la política fue arte y teatro, ya ha dejado de serlo: lo que se ofrece ahora en el escenario es la vida misma, todo verdad, la verdad toda. No es poco, porque en el teatro el público podía abuchear, tirar tomates y hacer que quitasen la pieza de cartel: ante la vida misma puede a lo sumo quejarse.
Por eso las revelaciones de Assange, sea quien sea ese señor, son bien venidas. No porque nos cuenten cómo es el mundo en realidad, sino porque nos recuerdan que la comedia sigue siendo comedia.
¿Transparencia? No sé, creo que el primero que pensó en la aplicación de la transparencia al bien común fue Jeremy Bentham, imaginando una cárcel sin paredes. Opacidad para todos. Que suelten a Assange si es que lo cogen.
lunes, 22 de noviembre de 2010
Sacos de estiercol y pedofilia
En este país de tertulias y tertulianos (España, digo) uno de los temas que más está rindiendo en las ultimas semanas son las declaraciones de Fernando Sánchez Dragó y Salvador Sostres sobre sus relaciones sexuales con mujeres muy jóvenes, casi niñas. Para posibles lectores brasileños, aclaro que ambos son literatos-periodistas-intelectuales sea, en el mejor de los casos, por su versatilidad; sea, en el peor, porque es preciso juntar tres pocos para componer una ocupación entera.
El primero contó sus aventuras ya antiguas con unas adolescentes japonesas en un libro autobiográfico o semi-autobiográfico; el otro ponderó los atractivos de las recién púberes ante el auditorio de un programa de televisión (con amplia participación de niños) que iba a ser grabado o emitido poco después. Ambos episodios han recibido más publicidad debido a las denuncias que la que habrían tenido según su curso normal. De modo que los dos ciudadanos (inclinados a las polémicas: el blog de Sostres lleva el lema “Escribir es meterse en problemas”) pueden objetar, sin mucha exageración, que sus enemigos les acosan con la peor acusación disponible en la ética actual, a saber la de pedofilia. Cierto, alguien ya ha observado que quienes ahora apoyan a Sánchez Dragó denostaron antes a Polanski, y viceversa: lo verdaderamente intolerable de la pedofilia parece ser, por tanto, que la practiquen nuestros desafectos, y es verdad que quien apela a argumentos morales no tendría que escorarse en esos detalles.
Pero desde luego lo que no voy a hacer es defender a los dos encausados, que tienen medios de sobra para hacerlo ellos mismos y que no carecen de multitud de simpatizantes. Estos tienen a mano dos argumentos fáciles y de cierto prestigio cultural. Uno es clamar contra la censura y evocar los procesos por inmoralidad contra Flaubert o Baudelaire, contra Miller o Wilde. Otro es aludir a las muchas situaciones -casi todas las otras culturas, casi todas las otras épocas- en que las criaturas humanas se consideraban sexualmente maduras mucho antes. Lamentable, porque esos argumentos solo podrían ser serios si incluyesen unos matices que a su vez los harían poco efectivos.
Sin entrar en comparaciones entre Flaubert, Miller y los dos encausados, hay que recordar que si los primeros fueron censurados o condenados fue porque, entre otras cosas, eran ciudadanos que no ocupaban puestos destacados en los medios de comunicación de masas, como lo son los segundos. Eran suficientemente débiles para que la censura –un animal más carroñero que predador- se cebase en ellos. No es lo que les pasa a Dragó y Sostres, que desde sus tribunas pueden dictar sus sentencias, sabiendo que los problemas en que se metan nunca serán mucho más que acicates para su público. Ocupan posiciones de poder y se deleitan escenificando un arrojo que en general solo le cuesta caro a quienes no las ocupan. Es una lacra de este país populista: los de arriba se permiten gritar sus opiniones con el lenguaje y el tono de los antiguos arrieros. Rezongar desde arriba es fácil; dar ejemplo –de moral o de estética- es menos fácil, y quizá por eso suele evitarse.
Igual de fácil es vender doctrina vieja como si fuese librepensamiento; porque la charla sexual de los encausados es vieja, o más bien rancia. En todas esas culturas antiguas o exóticas en que las mujeres eran mujeres a los trece años, la sexualidad era un asunto serio, y formaba parte del orden del mundo, lo que hacía que la pedofilia helénica fuese parte de la pedagogía y que las acrobacias del kama-sutra o esculturas gigantes de genitales decorasen los templos; que el sexo fuese un arte en que los buenos ciudadanos deberían brillar y que se escribiesen tratados para exponerlo. Pero una de las primeras cosas que hizo el cristianismo fue trasladar la sexualidad del campo de la creación al de la excreción, y la cultura española, que a veces vocifera su emancipación del catolicismo, sigue comulgando por ese lado al menos. Un abad de Cluny del siglo X, quizás también dado a las polémicas (el actual papa hizo su elogio en una alocución a peregrinos hace algo más de un año), se refería al cuerpo humano como “un saco de estiércol”, escandalizándose de que alguien se prestase a abrazar tal cosa. Feministas mal intencionadas han pretendido que se refería en exclusiva al cuerpo femenino, pero él lo daba sólo como ejemplo; no tenía mejor opinión del resto de los cuerpos. Once siglos después, los dos encausados no se refieren a sus amantes púberes con el arrobo sentimental o el deleite estético de Nabokov, Machado o, para no citar ejemplos tan letrados, algunos indios del Amazonas. Se limitan, de modo muy castizo, a comentar que a esa temprana edad ya son unas zorras (ambos autores), aunque sus sexos no huelan, aún, a ácido úrico (detalle de Sostres). Además de los latinos, les sobran antecedentes vernáculos: véase Quevedo, cuya poesía amorosa entraba en el metalenguaje cuando andaba por las ramas y en el urinario cuando se volvía explícita. No puede ser casual que la mejor poesía erótica en castellano se haya debido a un autor –carmelita y santo, por cierto- que presumidamente nunca probó la carne propiamente dicha, y podía erotizar sin huir de la inocencia. No hay mucho que decir de algo que no se entiende como arte sino como desahogo (el propio Sostres, en un artículo de su blog, dice que la trufa blanca contiene más información que el sexo); y ya se ha dicho que la pedofilia moderna y la moral estrecha brotan de la misma fuente, esa noción estercolaria según la cual el sexo aja, y lo mejor que se debe hacer es acercarse lo más que se pueda a la virginidad.
El primero contó sus aventuras ya antiguas con unas adolescentes japonesas en un libro autobiográfico o semi-autobiográfico; el otro ponderó los atractivos de las recién púberes ante el auditorio de un programa de televisión (con amplia participación de niños) que iba a ser grabado o emitido poco después. Ambos episodios han recibido más publicidad debido a las denuncias que la que habrían tenido según su curso normal. De modo que los dos ciudadanos (inclinados a las polémicas: el blog de Sostres lleva el lema “Escribir es meterse en problemas”) pueden objetar, sin mucha exageración, que sus enemigos les acosan con la peor acusación disponible en la ética actual, a saber la de pedofilia. Cierto, alguien ya ha observado que quienes ahora apoyan a Sánchez Dragó denostaron antes a Polanski, y viceversa: lo verdaderamente intolerable de la pedofilia parece ser, por tanto, que la practiquen nuestros desafectos, y es verdad que quien apela a argumentos morales no tendría que escorarse en esos detalles.
Pero desde luego lo que no voy a hacer es defender a los dos encausados, que tienen medios de sobra para hacerlo ellos mismos y que no carecen de multitud de simpatizantes. Estos tienen a mano dos argumentos fáciles y de cierto prestigio cultural. Uno es clamar contra la censura y evocar los procesos por inmoralidad contra Flaubert o Baudelaire, contra Miller o Wilde. Otro es aludir a las muchas situaciones -casi todas las otras culturas, casi todas las otras épocas- en que las criaturas humanas se consideraban sexualmente maduras mucho antes. Lamentable, porque esos argumentos solo podrían ser serios si incluyesen unos matices que a su vez los harían poco efectivos.
Sin entrar en comparaciones entre Flaubert, Miller y los dos encausados, hay que recordar que si los primeros fueron censurados o condenados fue porque, entre otras cosas, eran ciudadanos que no ocupaban puestos destacados en los medios de comunicación de masas, como lo son los segundos. Eran suficientemente débiles para que la censura –un animal más carroñero que predador- se cebase en ellos. No es lo que les pasa a Dragó y Sostres, que desde sus tribunas pueden dictar sus sentencias, sabiendo que los problemas en que se metan nunca serán mucho más que acicates para su público. Ocupan posiciones de poder y se deleitan escenificando un arrojo que en general solo le cuesta caro a quienes no las ocupan. Es una lacra de este país populista: los de arriba se permiten gritar sus opiniones con el lenguaje y el tono de los antiguos arrieros. Rezongar desde arriba es fácil; dar ejemplo –de moral o de estética- es menos fácil, y quizá por eso suele evitarse.
Igual de fácil es vender doctrina vieja como si fuese librepensamiento; porque la charla sexual de los encausados es vieja, o más bien rancia. En todas esas culturas antiguas o exóticas en que las mujeres eran mujeres a los trece años, la sexualidad era un asunto serio, y formaba parte del orden del mundo, lo que hacía que la pedofilia helénica fuese parte de la pedagogía y que las acrobacias del kama-sutra o esculturas gigantes de genitales decorasen los templos; que el sexo fuese un arte en que los buenos ciudadanos deberían brillar y que se escribiesen tratados para exponerlo. Pero una de las primeras cosas que hizo el cristianismo fue trasladar la sexualidad del campo de la creación al de la excreción, y la cultura española, que a veces vocifera su emancipación del catolicismo, sigue comulgando por ese lado al menos. Un abad de Cluny del siglo X, quizás también dado a las polémicas (el actual papa hizo su elogio en una alocución a peregrinos hace algo más de un año), se refería al cuerpo humano como “un saco de estiércol”, escandalizándose de que alguien se prestase a abrazar tal cosa. Feministas mal intencionadas han pretendido que se refería en exclusiva al cuerpo femenino, pero él lo daba sólo como ejemplo; no tenía mejor opinión del resto de los cuerpos. Once siglos después, los dos encausados no se refieren a sus amantes púberes con el arrobo sentimental o el deleite estético de Nabokov, Machado o, para no citar ejemplos tan letrados, algunos indios del Amazonas. Se limitan, de modo muy castizo, a comentar que a esa temprana edad ya son unas zorras (ambos autores), aunque sus sexos no huelan, aún, a ácido úrico (detalle de Sostres). Además de los latinos, les sobran antecedentes vernáculos: véase Quevedo, cuya poesía amorosa entraba en el metalenguaje cuando andaba por las ramas y en el urinario cuando se volvía explícita. No puede ser casual que la mejor poesía erótica en castellano se haya debido a un autor –carmelita y santo, por cierto- que presumidamente nunca probó la carne propiamente dicha, y podía erotizar sin huir de la inocencia. No hay mucho que decir de algo que no se entiende como arte sino como desahogo (el propio Sostres, en un artículo de su blog, dice que la trufa blanca contiene más información que el sexo); y ya se ha dicho que la pedofilia moderna y la moral estrecha brotan de la misma fuente, esa noción estercolaria según la cual el sexo aja, y lo mejor que se debe hacer es acercarse lo más que se pueda a la virginidad.
Etiquetas:
pedofilia,
sexualidad,
Sostres,
tertulias
jueves, 5 de agosto de 2010
**Entrevista con el autor de Ojos Cortados
No vamos a revelar nada, porque la novedad ya copa las portadas de los suplementos literarios y los escaparates de las librerías. Oscar Calavia ha publicado su tercera novela, Ojos Cortados (por la editora madrileña Lengua de Trapo). Si eso no es una primicia, si lo es en cambio esta entrevista, la primera que el autor concede a respecto de su nueva obra. Lo localizamos por teléfono, no sin algunas dificultades, en su casa en la isla brasileña de Santa Catarina.
P. Señor Calavia, le envidio a usted. Yo también quería ser un escritor en una isla.
R. No me envidie hoy. Hace un frío de perros.
P. Y hablando de perros, ¿Ojos cortados tiene algo que ver con un perro andaluz?
R. No, que yo sepa.
P. ¿A quien más se lo podría preguntar?
R. Bien, ya sabe usted… uno es responsable de lo que escribe, pero no de cómo lo leen, eso ya se lo habrán respondido muchas veces, digo. ¿O no?
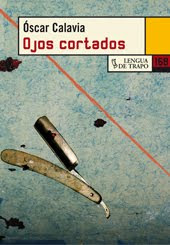
P. ¿De que trata Ojos Cortados?
R. Me había prometido que serian preguntas fáciles.
P. Pero esa no la puedo evitar. ¿De que trata?
R. Bien, trata de la vista. De la visión. En algún momento pensé en titularla “Ensayo sobre la visión”, pero puede imaginar por qué no lo hice. Además la visión es un tema demasiado amplio, daría para muchas, muchas novelas; “Ensayo sobre la visión” seria pretencioso.
P. ¿Puede concretar mas?
R. Son tres historias, cada una sobre una mujer, o sobre la misma si quiere mirarlo así. Digamos que en la primera se la ve de lejos, en la segunda de muy cerca; y en la tercera se habla de lo que ella misma ve. Se habla mucho de las propiedades o de las paradojas de la visión.
P. Un ojo cortado ¿ve doble?
R. Si, depende de cómo se corte.
P. Y usted, ¿ve bien, o ve doble?
R. Veo bien: tengo miopía, astigmatismo y presbicia. Es una visión matizada.
P. ¿Le ha dedicado usted la novela a uno de sus personajes?
R. ¿Por que no? Los personajes tienen su propia vida. Están por ahí, es improbable pero no es imposible que te los encuentres. O que encarnen o que alguien los encarne.
P. ¿Como?
R. No son simples piezas de un escrito. Pero no se les suele agradecer lo que hacen por lo que escribes. Son un poco como los toreros o los futbolistas, hay unos pocos muy conocidos que acaban haciendo olvidar a sus propios autores, la mayoría lleva una vida muy oscura. En este caso el personaje, aunque puede no reconocérsele, viene de una novela anterior, La única margen del río. Allá era demasiado vago, esquemático; merecía dejarse ver con mas nitidez. Además de entonces acá he podido conocerlo mucho mejor.
P. Bien, cambiemos de tema. ¿Le gustan a usted las novelas que no terminan?
R. Quien le ha dicho eso? Mis otras dos novelas no podían terminar de un modo mas terminante.
P. ¿Y esta?
R. Mi madre suele decir en esos casos que es mejor así, porque te dejan que imagines el final que quieras. Aunque en Ojos Cortados es un poco diferente. Si lee con cuidado, notará que en la segunda historia hay un personaje que responde a su pregunta. Por un lado dice que en realidad el final es lo más artificioso de cualquier relato; porque las cosas en la práctica nunca acaban, o sólo acaban por abandono, mucho después de que sus protagonistas desaparezcan. Por otro, que las historias de unos siempre pueden completarse con las de otros.
P. ¿Eso es una clave para lectura?
R. Si usted quiere…
P. ¿Es o no es?
R. Bien, digamos que Ojos Cortados es aparentemente lineal. Bien, no muy lineal, razonablemente lineal. Pero en realidad puede leerse en circulo, o en círculos. Como esos círculos que se hacen en un papel para que el bolígrafo funcione.
P. Así que su nueva novela seria también algo del estilo de Las botellas del señor Klein…
R. En varios sentidos, si. Si, de hecho.
P. Pero en esta no hay ningún Klein.
R. ¿Y usted que sabe? No se dice el apellido de ningún personaje.
P. La tercera parte de su novela pasa en Sao Paulo, la segunda en Paris. La primera en el lugar mas feo de la tierra. ¿Ha estado usted ahí?
R. Si.
P. ¿Donde queda, si puede saberse?
R. En muchos lugares, cada vez en más.
P. Bien, esta usted reticente, ¿ya vale de entrevista?
R. Si le parece…
P. Una ultima pregunta: ¿suele concederse muchas entrevistas a si mismo?
R. No, sólo excepcionalmente.
P. Pues muchas gracias en ese caso. Hasta la próxima.
R. De nada. Hasta más ver.
P. Señor Calavia, le envidio a usted. Yo también quería ser un escritor en una isla.
R. No me envidie hoy. Hace un frío de perros.
P. Y hablando de perros, ¿Ojos cortados tiene algo que ver con un perro andaluz?
R. No, que yo sepa.
P. ¿A quien más se lo podría preguntar?
R. Bien, ya sabe usted… uno es responsable de lo que escribe, pero no de cómo lo leen, eso ya se lo habrán respondido muchas veces, digo. ¿O no?
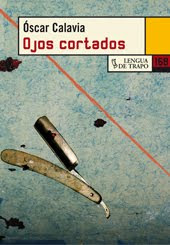
P. ¿De que trata Ojos Cortados?
R. Me había prometido que serian preguntas fáciles.
P. Pero esa no la puedo evitar. ¿De que trata?
R. Bien, trata de la vista. De la visión. En algún momento pensé en titularla “Ensayo sobre la visión”, pero puede imaginar por qué no lo hice. Además la visión es un tema demasiado amplio, daría para muchas, muchas novelas; “Ensayo sobre la visión” seria pretencioso.
P. ¿Puede concretar mas?
R. Son tres historias, cada una sobre una mujer, o sobre la misma si quiere mirarlo así. Digamos que en la primera se la ve de lejos, en la segunda de muy cerca; y en la tercera se habla de lo que ella misma ve. Se habla mucho de las propiedades o de las paradojas de la visión.
P. Un ojo cortado ¿ve doble?
R. Si, depende de cómo se corte.
P. Y usted, ¿ve bien, o ve doble?
R. Veo bien: tengo miopía, astigmatismo y presbicia. Es una visión matizada.
P. ¿Le ha dedicado usted la novela a uno de sus personajes?
R. ¿Por que no? Los personajes tienen su propia vida. Están por ahí, es improbable pero no es imposible que te los encuentres. O que encarnen o que alguien los encarne.
P. ¿Como?
R. No son simples piezas de un escrito. Pero no se les suele agradecer lo que hacen por lo que escribes. Son un poco como los toreros o los futbolistas, hay unos pocos muy conocidos que acaban haciendo olvidar a sus propios autores, la mayoría lleva una vida muy oscura. En este caso el personaje, aunque puede no reconocérsele, viene de una novela anterior, La única margen del río. Allá era demasiado vago, esquemático; merecía dejarse ver con mas nitidez. Además de entonces acá he podido conocerlo mucho mejor.
P. Bien, cambiemos de tema. ¿Le gustan a usted las novelas que no terminan?
R. Quien le ha dicho eso? Mis otras dos novelas no podían terminar de un modo mas terminante.
P. ¿Y esta?
R. Mi madre suele decir en esos casos que es mejor así, porque te dejan que imagines el final que quieras. Aunque en Ojos Cortados es un poco diferente. Si lee con cuidado, notará que en la segunda historia hay un personaje que responde a su pregunta. Por un lado dice que en realidad el final es lo más artificioso de cualquier relato; porque las cosas en la práctica nunca acaban, o sólo acaban por abandono, mucho después de que sus protagonistas desaparezcan. Por otro, que las historias de unos siempre pueden completarse con las de otros.
P. ¿Eso es una clave para lectura?
R. Si usted quiere…
P. ¿Es o no es?
R. Bien, digamos que Ojos Cortados es aparentemente lineal. Bien, no muy lineal, razonablemente lineal. Pero en realidad puede leerse en circulo, o en círculos. Como esos círculos que se hacen en un papel para que el bolígrafo funcione.
P. Así que su nueva novela seria también algo del estilo de Las botellas del señor Klein…
R. En varios sentidos, si. Si, de hecho.
P. Pero en esta no hay ningún Klein.
R. ¿Y usted que sabe? No se dice el apellido de ningún personaje.
P. La tercera parte de su novela pasa en Sao Paulo, la segunda en Paris. La primera en el lugar mas feo de la tierra. ¿Ha estado usted ahí?
R. Si.
P. ¿Donde queda, si puede saberse?
R. En muchos lugares, cada vez en más.
P. Bien, esta usted reticente, ¿ya vale de entrevista?
R. Si le parece…
P. Una ultima pregunta: ¿suele concederse muchas entrevistas a si mismo?
R. No, sólo excepcionalmente.
P. Pues muchas gracias en ese caso. Hasta la próxima.
R. De nada. Hasta más ver.
martes, 13 de julio de 2010
Epistemología del pulpo Paul
Quizás lo más interesante de este Mundial de fútbol –aparte, claro esta, de ganarlo, pero eso es otro asunto- haya sido notar que mientras en África se jugaba y se pasaba frío en Europa se estaba pendiente de las previsiones del pulpo. Si, el pulpo Paul. Normalmente se supone que en África se sufre un calor africano, y se vive en una oscuridad del entendimiento tal que lleva, entre otras cosas aún peores, a consultar oráculos: una gallina, por ejemplo, que aclare quién es el causante de una muerte o una enfermedad. Pero esta vez los oráculos estaban en Europa, en pleno verano. O en más lugares: al pulpo alemán –infalible de principio a fin- se han sumado otro pulpo holandés (que no acertó el resultado final), un cocodrilo australiano, un panda chino, y la lista debe haber crecido en los dos días finales. Así que se ha deshecho un equivoco: los europeos creen en los oráculos tanto como los africanos. Y el oráculo, tomemos nota, no estaba situado en alguno de esos extremos exóticos de Europa, en algún extremo de Rumania, en un villorrio siciliano o calabrés o en alguna aldea gallega, sino en Alemania, un país tan racional que tiene que prestar dinero a todos sus vecinos. 
No se equivoque usted, pueden decirme: lo del pulpo no era serio, era un juego a respecto de un juego. Pero habría que saber si para los europeos hay algún asunto más serio que el fútbol. Por lo pronto personas muy autorizadas han sugerido que el triunfo en la copa puede tener resultados positivos para el PIB español y para la superación de la crisis, es posible que la pelota influya más en ello que la victoria electoral de este o aquel partido. ¿Y quien nos dice que el pulpo no podría servir también para prever el resultado de las urnas? Las encuestas, mucho más caras que un pulpo, ofrecen probabilidades, el pulpo profetiza si o no, algo más arriesgado, y lo hace con mucho tino. ¿Y por qué quedarse en eso? En lugar de poner el pulpo a prever elecciones ¿no seria mejor dedicarlo directamente a gobernar, como ya han coreado algunos hinchas en la calle, o por lo menos a asesorar al Gobierno, o al Congreso? Podría, por ejemplo, escoger entre propuestas alternativas para la crisis; seria un alivio para los economistas. No bromee usted, pueden decirme de nuevo, no estamos en situación de poner nuestro destino en manos de un pulpo. Bien que el fútbol no valga menos que la política o la economía, o que la economía y la política no valgan más que el fútbol: la cuestión no es que el objeto del oráculo sea un juego, sino que el oráculo en si mismo no pasa de un juego. Nosotros europeos no creemos en oráculos como algunos africanos creen o creyeron alguna vez. Pero es que, contesto, creer es algo muy impalpable: no solo el objeto de la creencia, sino el acto de creer en si. Ahora que hemos ganado la copa es fácil pensar que creíamos en la victoria, como en caso contrario seria fácil pensar que no habíamos creído nunca, por eso mismo el modo correcto de emplear la fe es en cosas que van a permanecer impalpables para siempre. Por eso mismo creer en el pulpo, o en la gallina, o en cualquier otro oráculo no es exactamente creer. O dicho de otro modo, creer en el pulpo o en el horóscopo consiste simplemente en consultarlo: si lo que dicen falla, o simplemente no nos convence, algún modo habrá de darle la vuelta. Es lo que hacemos los europeos, aunque en realidad es también lo que han hecho todos los pueblos prerracionales que consultaron oráculos desde que el mundo es mundo: creer en los oráculos es lo de menos, lo que importa es querer escucharlos.
Lo más curioso de todo el episodio no es el oráculo en si, sino –no podía ser de otro modo- que hayan surgido por ahí voces alarmadas con toda esa superstición. Unos sugieren que las respuestas del pulpo están trucadas, inducidas por sus cuidadores; otros, que los pulpos no entienden de fútbol ni de naciones y simplemente el pulpo se ve atraído por los colores más vivos de tal o cual bandera. No estaría de más notar que esas aclaraciones son supersticiosas al cuadrado, porque no aclaran nada y a fin de cuentas o transfieren la clarividencia del pulpo a sus cuidadores (¿los zoólogos entienden de fútbol?) o sugieren que la victoria depende de la viveza de los colores de la bandera nacional, con lo que equipos blanquinegros no ganarían nunca. No creo que en Alemania, cuna de la física moderna, hayan proliferado esas explicaciones, que son más bien desvelos de sacristanes de la razón, empeñados en que nadie bromee con ella. Pero la razón es una señora discreta con más encantos que los que sus sacristanes quieren dejar ver, y uno de ellos es ese límite, el del azar, que en si, y pese a todos los cálculos de probabilidades, no tiene límites. Creer que la razón lo regula todo puede ser muy razonable, pero al cabo es un exceso de fe; lo verdaderamente racional es asumir que aunque las probabilidades sean las probabilidades, en realidad puede ocurrir cualquier cosa. Así es que no solo cabe felicitarse porque haya ganado La Roja; es que, además, el pulpo podría estar anunciando que entramos por fin en la era de la razón.

No se equivoque usted, pueden decirme: lo del pulpo no era serio, era un juego a respecto de un juego. Pero habría que saber si para los europeos hay algún asunto más serio que el fútbol. Por lo pronto personas muy autorizadas han sugerido que el triunfo en la copa puede tener resultados positivos para el PIB español y para la superación de la crisis, es posible que la pelota influya más en ello que la victoria electoral de este o aquel partido. ¿Y quien nos dice que el pulpo no podría servir también para prever el resultado de las urnas? Las encuestas, mucho más caras que un pulpo, ofrecen probabilidades, el pulpo profetiza si o no, algo más arriesgado, y lo hace con mucho tino. ¿Y por qué quedarse en eso? En lugar de poner el pulpo a prever elecciones ¿no seria mejor dedicarlo directamente a gobernar, como ya han coreado algunos hinchas en la calle, o por lo menos a asesorar al Gobierno, o al Congreso? Podría, por ejemplo, escoger entre propuestas alternativas para la crisis; seria un alivio para los economistas. No bromee usted, pueden decirme de nuevo, no estamos en situación de poner nuestro destino en manos de un pulpo. Bien que el fútbol no valga menos que la política o la economía, o que la economía y la política no valgan más que el fútbol: la cuestión no es que el objeto del oráculo sea un juego, sino que el oráculo en si mismo no pasa de un juego. Nosotros europeos no creemos en oráculos como algunos africanos creen o creyeron alguna vez. Pero es que, contesto, creer es algo muy impalpable: no solo el objeto de la creencia, sino el acto de creer en si. Ahora que hemos ganado la copa es fácil pensar que creíamos en la victoria, como en caso contrario seria fácil pensar que no habíamos creído nunca, por eso mismo el modo correcto de emplear la fe es en cosas que van a permanecer impalpables para siempre. Por eso mismo creer en el pulpo, o en la gallina, o en cualquier otro oráculo no es exactamente creer. O dicho de otro modo, creer en el pulpo o en el horóscopo consiste simplemente en consultarlo: si lo que dicen falla, o simplemente no nos convence, algún modo habrá de darle la vuelta. Es lo que hacemos los europeos, aunque en realidad es también lo que han hecho todos los pueblos prerracionales que consultaron oráculos desde que el mundo es mundo: creer en los oráculos es lo de menos, lo que importa es querer escucharlos.
Lo más curioso de todo el episodio no es el oráculo en si, sino –no podía ser de otro modo- que hayan surgido por ahí voces alarmadas con toda esa superstición. Unos sugieren que las respuestas del pulpo están trucadas, inducidas por sus cuidadores; otros, que los pulpos no entienden de fútbol ni de naciones y simplemente el pulpo se ve atraído por los colores más vivos de tal o cual bandera. No estaría de más notar que esas aclaraciones son supersticiosas al cuadrado, porque no aclaran nada y a fin de cuentas o transfieren la clarividencia del pulpo a sus cuidadores (¿los zoólogos entienden de fútbol?) o sugieren que la victoria depende de la viveza de los colores de la bandera nacional, con lo que equipos blanquinegros no ganarían nunca. No creo que en Alemania, cuna de la física moderna, hayan proliferado esas explicaciones, que son más bien desvelos de sacristanes de la razón, empeñados en que nadie bromee con ella. Pero la razón es una señora discreta con más encantos que los que sus sacristanes quieren dejar ver, y uno de ellos es ese límite, el del azar, que en si, y pese a todos los cálculos de probabilidades, no tiene límites. Creer que la razón lo regula todo puede ser muy razonable, pero al cabo es un exceso de fe; lo verdaderamente racional es asumir que aunque las probabilidades sean las probabilidades, en realidad puede ocurrir cualquier cosa. Así es que no solo cabe felicitarse porque haya ganado La Roja; es que, además, el pulpo podría estar anunciando que entramos por fin en la era de la razón.
jueves, 24 de junio de 2010
El último mohicano y sus descendientes
Muchas veces los índios americanos han encarnado en nuestra imaginación al Primer Hombre, al salvaje viviendo el gozo o la penúria de los inícios. Pero de un modo más especial han encarnado, también, al Último.
Ishi, el último representante vivo del pueblo Yahi, concluyó sus dias en el Museo de Antropología de la Universidad de Califórnia, como colaborador de Alfred Kroeber y como testimonio de un ocaso. Como tantos otros últimos –el Último Mohicano, la Última Ona- que nos recuerdan que el fin del mundo (de un mundo, de una memória, de una lengua) ya llegó hace tiempo para otros. Sobre todo en las Américas. Pocos años después de Colón, los conquistadores comenzaron a percibir que los índios se agostaban, sin que faltasen -acero, gérmenes o trabajo forzado- los motivos. La desaparición y el extermínio surgieron en los alegatos de los misioneros, y con el tiempo la demografia se tornó la disciplina más politica de la etnología americana: a mayor extinción, mayor agravio. Hasta hace treinta años, era casi obligatorio que los etnógrafos pronosticasen la desaparición inminente de los pueblos que estudiaban. Era una predicción excesiva, como el tiempo ha demostrado, como también ha demostrado que ese pesimismo era un arma de dos filos. Puede ser que el extermínio sea, al por mayor, un patrimônio moral para el movimiento indígena, pero al por menor, un indio extinto es un adversário mucho más cómodo: no debe reivindicar tierras, ni otros derechos. La extinción es el argumento más precioso de los agricultores blancos y de sus abogados allí donde derechos e intereses entran en conflicto. Empujados por la historia de un lado a otro de las fronteras trazadas sobre su antiguo território, los Guarani que transitan entre el Brasil, la Argentina, el Uruguay y el Paraguay han sentido en la carne esa prestidigitación que hace salir por una puerta a los dueños originales de la casa para hacerlos entrar por la otra como intrusos. El último indio de la literatura romántica es un icono entrañable de la nacionalidad, pero sus descendientes son una incongruência molesta.
Sobre todo en las Américas. Pocos años después de Colón, los conquistadores comenzaron a percibir que los índios se agostaban, sin que faltasen -acero, gérmenes o trabajo forzado- los motivos. La desaparición y el extermínio surgieron en los alegatos de los misioneros, y con el tiempo la demografia se tornó la disciplina más politica de la etnología americana: a mayor extinción, mayor agravio. Hasta hace treinta años, era casi obligatorio que los etnógrafos pronosticasen la desaparición inminente de los pueblos que estudiaban. Era una predicción excesiva, como el tiempo ha demostrado, como también ha demostrado que ese pesimismo era un arma de dos filos. Puede ser que el extermínio sea, al por mayor, un patrimônio moral para el movimiento indígena, pero al por menor, un indio extinto es un adversário mucho más cómodo: no debe reivindicar tierras, ni otros derechos. La extinción es el argumento más precioso de los agricultores blancos y de sus abogados allí donde derechos e intereses entran en conflicto. Empujados por la historia de un lado a otro de las fronteras trazadas sobre su antiguo território, los Guarani que transitan entre el Brasil, la Argentina, el Uruguay y el Paraguay han sentido en la carne esa prestidigitación que hace salir por una puerta a los dueños originales de la casa para hacerlos entrar por la otra como intrusos. El último indio de la literatura romántica es un icono entrañable de la nacionalidad, pero sus descendientes son una incongruência molesta.
Sometida a controversias, la desaparición pierde sus contornos. Los xetá, por ejemplo, pasaron en pocos años de la calidad de Primeros a la de Últimos. En las selvas del oeste del Paraná –ahora tan desaparecidas como ellos– se habían ocultado durante décadas de los blancos que extendían allí sus cafetales hasta que, a mediados de los años cincuenta, uno de sus grupos decidió aproximarse a una hacienda. Así descubiertos, causaron sensación entre indigenistas, etnólogos y cineastas, sorprendidos por la supervivencia de un pueblo de cazadores desnudos a orillas de la civilización. Pasaron los meses, y los vecinos blancos –labradores, funcionarios, camioneros de paso– les fueron alienando a sus hijos, movidos por lo que no eran, probablemente, sus peores sentimientos: qué mejor se podía hacer por los retoños de un pueblo condenado a la desaparición, que así podrían continuar viviendo al menos como criados de casas y haciendas. Por este expediente discreto y anticlimático, sin alarde bélico, los xetá habían desaparecido pocos años después. En los años noventa, la etnóloga e indigenista Carmen Lucia da Silva se dio al trabajo de inventariar aquel expolio y de buscar a los hijos de los xetá, que nunca más se habían visto entre sí: pudo encontrar a ocho. Reunidos en la ciudad, intercambiaron recuerdos y se atrevieron a probar una lengua vernácula nunca más oída. Alguien habló de la posibilidad de hacer resurgir aquel pueblo extinto.
Si quiere leer el resto del artículo, está en la revista Humboldt:
www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/ver/es4917561.htm
Ishi, el último representante vivo del pueblo Yahi, concluyó sus dias en el Museo de Antropología de la Universidad de Califórnia, como colaborador de Alfred Kroeber y como testimonio de un ocaso. Como tantos otros últimos –el Último Mohicano, la Última Ona- que nos recuerdan que el fin del mundo (de un mundo, de una memória, de una lengua) ya llegó hace tiempo para otros.
 Sobre todo en las Américas. Pocos años después de Colón, los conquistadores comenzaron a percibir que los índios se agostaban, sin que faltasen -acero, gérmenes o trabajo forzado- los motivos. La desaparición y el extermínio surgieron en los alegatos de los misioneros, y con el tiempo la demografia se tornó la disciplina más politica de la etnología americana: a mayor extinción, mayor agravio. Hasta hace treinta años, era casi obligatorio que los etnógrafos pronosticasen la desaparición inminente de los pueblos que estudiaban. Era una predicción excesiva, como el tiempo ha demostrado, como también ha demostrado que ese pesimismo era un arma de dos filos. Puede ser que el extermínio sea, al por mayor, un patrimônio moral para el movimiento indígena, pero al por menor, un indio extinto es un adversário mucho más cómodo: no debe reivindicar tierras, ni otros derechos. La extinción es el argumento más precioso de los agricultores blancos y de sus abogados allí donde derechos e intereses entran en conflicto. Empujados por la historia de un lado a otro de las fronteras trazadas sobre su antiguo território, los Guarani que transitan entre el Brasil, la Argentina, el Uruguay y el Paraguay han sentido en la carne esa prestidigitación que hace salir por una puerta a los dueños originales de la casa para hacerlos entrar por la otra como intrusos. El último indio de la literatura romántica es un icono entrañable de la nacionalidad, pero sus descendientes son una incongruência molesta.
Sobre todo en las Américas. Pocos años después de Colón, los conquistadores comenzaron a percibir que los índios se agostaban, sin que faltasen -acero, gérmenes o trabajo forzado- los motivos. La desaparición y el extermínio surgieron en los alegatos de los misioneros, y con el tiempo la demografia se tornó la disciplina más politica de la etnología americana: a mayor extinción, mayor agravio. Hasta hace treinta años, era casi obligatorio que los etnógrafos pronosticasen la desaparición inminente de los pueblos que estudiaban. Era una predicción excesiva, como el tiempo ha demostrado, como también ha demostrado que ese pesimismo era un arma de dos filos. Puede ser que el extermínio sea, al por mayor, un patrimônio moral para el movimiento indígena, pero al por menor, un indio extinto es un adversário mucho más cómodo: no debe reivindicar tierras, ni otros derechos. La extinción es el argumento más precioso de los agricultores blancos y de sus abogados allí donde derechos e intereses entran en conflicto. Empujados por la historia de un lado a otro de las fronteras trazadas sobre su antiguo território, los Guarani que transitan entre el Brasil, la Argentina, el Uruguay y el Paraguay han sentido en la carne esa prestidigitación que hace salir por una puerta a los dueños originales de la casa para hacerlos entrar por la otra como intrusos. El último indio de la literatura romántica es un icono entrañable de la nacionalidad, pero sus descendientes son una incongruência molesta.Sometida a controversias, la desaparición pierde sus contornos. Los xetá, por ejemplo, pasaron en pocos años de la calidad de Primeros a la de Últimos. En las selvas del oeste del Paraná –ahora tan desaparecidas como ellos– se habían ocultado durante décadas de los blancos que extendían allí sus cafetales hasta que, a mediados de los años cincuenta, uno de sus grupos decidió aproximarse a una hacienda. Así descubiertos, causaron sensación entre indigenistas, etnólogos y cineastas, sorprendidos por la supervivencia de un pueblo de cazadores desnudos a orillas de la civilización. Pasaron los meses, y los vecinos blancos –labradores, funcionarios, camioneros de paso– les fueron alienando a sus hijos, movidos por lo que no eran, probablemente, sus peores sentimientos: qué mejor se podía hacer por los retoños de un pueblo condenado a la desaparición, que así podrían continuar viviendo al menos como criados de casas y haciendas. Por este expediente discreto y anticlimático, sin alarde bélico, los xetá habían desaparecido pocos años después. En los años noventa, la etnóloga e indigenista Carmen Lucia da Silva se dio al trabajo de inventariar aquel expolio y de buscar a los hijos de los xetá, que nunca más se habían visto entre sí: pudo encontrar a ocho. Reunidos en la ciudad, intercambiaron recuerdos y se atrevieron a probar una lengua vernácula nunca más oída. Alguien habló de la posibilidad de hacer resurgir aquel pueblo extinto.
Si quiere leer el resto del artículo, está en la revista Humboldt:
www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/ver/es4917561.htm
domingo, 20 de junio de 2010
Muletillas brasileñas para la crisis
Desde que llegué al Brasil en 1986 hasta hace unos cinco años este país ha vivido en crisis económica permanente. Décadas perdidas, inflación, deuda externa, deuda interna, estagnación, estagflación, ataques especulativos, inestabilidad cambial, crisis del ahorro, confiscación del ahorro, evasión, sonegación, riesgo-país, subempleo, corrupción, desempleo, disparidad regional, desequilibrios de la oferta, desmantelamiento de infraestructuras, black out energético, caos portuario, apagón aéreo… El valor de la experiencia es innegable: primero, otorga una cierta cultura económica a quien no se ha atrevido o decidido a cursar Economía, esa Ciencia Oculta de punta; más o menos como una enfermedad larga acaba haciendo que los enfermos compitan en saber con sus médicos. Después, permite contemplar la actual prosperidad del país con talante filosófico o hasta teológico: carpe diem. Y también la actual crisis de otros: sic transit gloria mundi, pulvis es et in pulverem reverteris, etcétera. Sabiendo de todos modos que las cosas no tienen solución pero que en general no son tan graves.
Países como el Brasil, por su vieja familiaridad con las crisis y con la pecuaria, tienen también un rico acervo de expresiones idiomáticas de las que ofrezco aquí unas cuantas, escogidas entre las que más me gustan, y que pueden servir muy bien para describir cosas que pasan en la escena política de un país en crisis:
Boi de piranha – Se trata de la res, en general vieja, o débil, o enferma, o flaca, a la que se hace pasar en cabeza de la manada por algún humedal que se teme pueda estar infestado de pirañas. La utilidad política de esa práctica no requiere mayor comentario.
A vaca foi pro brejo - Es decir, la vaca se ha ido al pantano y se ha atascado en él, y seguramente no habrá como sacarla. La traducción más fácil es “la jodimos”.
Gastar pólvora en chimango – Usar demasiado cuidado y recursos en algo que podría tratarse de modo más expeditivo. Los chimangos eran los miembros de una de las facciones en disputa en las guerras civiles de Rio Grande do Sul, en el siglo XIX, y se entendía que fusilarlos era un abuso cuando el degüello es evidentemente mas autosostenible.
Um pega-pra-capar – O sea, agarra para capar. Designa el momento en que los buenos modos y hasta las normas más elementales de la política se abandonan y cada uno parte a defender lo suyo y sólo lo suyo, como cuando el amor del pastor por su rebaño le lleva a privar a los machos jóvenes de algo que, en su opinión, les sobra. Cognata de la expresión arranca-rabo, igualmente auto-explicativa.
Boi voador – Buey que vuela. Uno de los gobernantes holandeses del Recife del siglo XVII hizo construir un hermoso puente y puso una taquilla para cobrar peaje, o, más propiamente hablando, pontazgo. Como el público hacia lo posible por no pasar el puente, anunció que en tal día, y justo al otro lado, un buey saldría volando de un edificio; como de hecho ocurrió, con la circunstancia de que el buey era de cartón y salió volando colgado de un cable; pero la muchedumbre reunida pagó en aquel día pontazgo suficiente para financiar la obra. Desde entonces la expresión designa ciertas maniobras políticas (o cierta credulidad del publico) que los brasileños, excesivamente autocríticos, piensan que son exclusivas de su país. Falso como vemos: ya el ejemplo de referencia fue importado de Europa.
A medida que la crisis se desarrolle continuaré ofreciendo otras muletillas.
Países como el Brasil, por su vieja familiaridad con las crisis y con la pecuaria, tienen también un rico acervo de expresiones idiomáticas de las que ofrezco aquí unas cuantas, escogidas entre las que más me gustan, y que pueden servir muy bien para describir cosas que pasan en la escena política de un país en crisis:
Boi de piranha – Se trata de la res, en general vieja, o débil, o enferma, o flaca, a la que se hace pasar en cabeza de la manada por algún humedal que se teme pueda estar infestado de pirañas. La utilidad política de esa práctica no requiere mayor comentario.
A vaca foi pro brejo - Es decir, la vaca se ha ido al pantano y se ha atascado en él, y seguramente no habrá como sacarla. La traducción más fácil es “la jodimos”.
Gastar pólvora en chimango – Usar demasiado cuidado y recursos en algo que podría tratarse de modo más expeditivo. Los chimangos eran los miembros de una de las facciones en disputa en las guerras civiles de Rio Grande do Sul, en el siglo XIX, y se entendía que fusilarlos era un abuso cuando el degüello es evidentemente mas autosostenible.
Um pega-pra-capar – O sea, agarra para capar. Designa el momento en que los buenos modos y hasta las normas más elementales de la política se abandonan y cada uno parte a defender lo suyo y sólo lo suyo, como cuando el amor del pastor por su rebaño le lleva a privar a los machos jóvenes de algo que, en su opinión, les sobra. Cognata de la expresión arranca-rabo, igualmente auto-explicativa.
Boi voador – Buey que vuela. Uno de los gobernantes holandeses del Recife del siglo XVII hizo construir un hermoso puente y puso una taquilla para cobrar peaje, o, más propiamente hablando, pontazgo. Como el público hacia lo posible por no pasar el puente, anunció que en tal día, y justo al otro lado, un buey saldría volando de un edificio; como de hecho ocurrió, con la circunstancia de que el buey era de cartón y salió volando colgado de un cable; pero la muchedumbre reunida pagó en aquel día pontazgo suficiente para financiar la obra. Desde entonces la expresión designa ciertas maniobras políticas (o cierta credulidad del publico) que los brasileños, excesivamente autocríticos, piensan que son exclusivas de su país. Falso como vemos: ya el ejemplo de referencia fue importado de Europa.
A medida que la crisis se desarrolle continuaré ofreciendo otras muletillas.
viernes, 18 de junio de 2010
Manos sucias
Asistí hace muchos años a una representación de Las Manos Sucias, de Sartre. No recuerdo la trama pero sí, creo, el mensaje: la piedra de toque de un intelectual comprometido no es la fidelidad a sus principios o a sus convicciones, sino su capacidad de tomar partido, de ensuciarse las manos, de mojarse sin mirar en qué tipo de aguas se moja. No sé hasta cuándo o hasta dónde Sartre se hizo caso a sí mismo, no sé si fue él quien inventó la máxima o ya se la encontró hecha. Sé que las manos sucias se tornaron un imperativo para los intelectuales. Probablemente no tenia el mismo atractivo para otras categorías profesionales, que se ensucian las manos profanamente; para los intelectuales tiene un sabor atractivo, porque ni libros ni ideas ensucian mucho y la suciedad tiene algo inequívocamente vital. Para los intelectuales de izquierdas, digo; porque la derecha parece estar convencida de que mantiene las manos limpias haga lo que haga. Quizás es mejor evitar esos términos un poco en desuso, izquierda y derecha, y dividir el mundo entre los que sienten el deber de la suciedad y los que disfrutan del don de la limpieza innata.
No hace mucho volví a oír un encomio de las manos sucias: los intelectuales deben evitar esa relativa asepsia de su profesión y meter las manos en la masa, se supone que en la masa de cemento y arena que sirve para construir alguna cosa. A esa alegoría se le puede encontrar un defecto, y es que en general se queda en alegoría: los intelectuales que se ensucian las manos en general no se las ensucian empíricamente, no suelen ser duchos en artes agrarias, ni en albañilería, y si alguna vez matan a alguien, lo que viene a ser muy raro, es más fácil que sea de un tiro, que no deja en las manos más que algún rastro de pólvora, y no a cuchilladas. De modo que el ensuciarse las manos suele reducirse a tramitar burocracias, articular alianzas dudosas, expeler informes, panfletos, denuncias o consignas y en suma dar la bendición para que otros se las ensucien, sea con la suciedad benigna de la argamasa, sea con suciedades más bíblicas. Por algún motivo no demasiado claro, todas esas actividades son dotadas, por la máxima de las manos sucias, de una calidad ética superior a la de esas actividades que se entienden propias de los intelectuales: estudiar, pensar, investigar, etc. Se supone que esas ultimas son diversiones inocuas dentro de una torre de marfil, y se supone también –una suposición que debería revisarse- que las torres de marfil están más fuera del mundo que los despachos de un ministerio o un partido. Quizás la ética de las manos sucias triunfe en el mundo universitario por la simple razón de que en las facultades caben más despachos que torres de marfil, de que la mayor parte de los intelectuales son más aptos para tramitar burocracias, tejer alianzas y expeler consignas que para investigar o pensar, de modo que la ética de las manos sucias es el mejor modo de que el mundo reconozca sus méritos, y los financie para que lluevan por el mundo.
Lo peor que se puede decir de la máxima de las manos sucias es que es una propaganda inútil: de Sartre acá me parece que el número de los comprometidos (intelectuales o no) dispuestos a ensuciarse con cualquier sustancia supera mil a uno al de los dispuestos a ser fieles a sus principios, o simplemente a sus manías. No parece ni siquiera que eso cueste tanto: los manos sucias prefieren hablar de sus mártires a hablar de sus recompensas, que pueden llegar a ser grandes. Y para mártires, mas que de las manos sucias los ha habido de los principios, y mas aún de su raza o su mala suerte.
No hace mucho volví a oír un encomio de las manos sucias: los intelectuales deben evitar esa relativa asepsia de su profesión y meter las manos en la masa, se supone que en la masa de cemento y arena que sirve para construir alguna cosa. A esa alegoría se le puede encontrar un defecto, y es que en general se queda en alegoría: los intelectuales que se ensucian las manos en general no se las ensucian empíricamente, no suelen ser duchos en artes agrarias, ni en albañilería, y si alguna vez matan a alguien, lo que viene a ser muy raro, es más fácil que sea de un tiro, que no deja en las manos más que algún rastro de pólvora, y no a cuchilladas. De modo que el ensuciarse las manos suele reducirse a tramitar burocracias, articular alianzas dudosas, expeler informes, panfletos, denuncias o consignas y en suma dar la bendición para que otros se las ensucien, sea con la suciedad benigna de la argamasa, sea con suciedades más bíblicas. Por algún motivo no demasiado claro, todas esas actividades son dotadas, por la máxima de las manos sucias, de una calidad ética superior a la de esas actividades que se entienden propias de los intelectuales: estudiar, pensar, investigar, etc. Se supone que esas ultimas son diversiones inocuas dentro de una torre de marfil, y se supone también –una suposición que debería revisarse- que las torres de marfil están más fuera del mundo que los despachos de un ministerio o un partido. Quizás la ética de las manos sucias triunfe en el mundo universitario por la simple razón de que en las facultades caben más despachos que torres de marfil, de que la mayor parte de los intelectuales son más aptos para tramitar burocracias, tejer alianzas y expeler consignas que para investigar o pensar, de modo que la ética de las manos sucias es el mejor modo de que el mundo reconozca sus méritos, y los financie para que lluevan por el mundo.
Lo peor que se puede decir de la máxima de las manos sucias es que es una propaganda inútil: de Sartre acá me parece que el número de los comprometidos (intelectuales o no) dispuestos a ensuciarse con cualquier sustancia supera mil a uno al de los dispuestos a ser fieles a sus principios, o simplemente a sus manías. No parece ni siquiera que eso cueste tanto: los manos sucias prefieren hablar de sus mártires a hablar de sus recompensas, que pueden llegar a ser grandes. Y para mártires, mas que de las manos sucias los ha habido de los principios, y mas aún de su raza o su mala suerte.
Etiquetas:
compromiso,
intelectuales,
militancia,
moralismo,
Sartre
lunes, 14 de junio de 2010
De la amistad como estado de excepción
Preciamos el movimiento de los afectos, no sus límites, y por ello algunas formas exóticas de la amistad pueden parecernos demasiado exóticas. Manuela Carneiro da Cunha, en su monografía sobre los Krahó del Brasil Central, describió una de ellas, hablando de los ikritxua, los amigos formales, y de la delicada etiqueta a que someten su amistad. Los amigos formales, contrariando un hábito general, no deben pedirse presentes: deben, sí, adivinar los deseos de su amigo para satisfacerlos sin que éste los formule. Los amigos formales siembran campos para que sus amigos formales los cosechen; detentan una autoridad absoluta el uno sobre el otro, oficiarán el uno para el otro los rituales más graves, y el funeral de uno contará con la participación esencial del que le sobreviva; aun después de la muerte cada uno continuará portando el título de amigo del otro. Y antes de que llegue ese momento fatal, se apresurarán en reproducir en su propia carne los pequeños sufrimientos que su amigo padezca: una picadura de avispa, una quemadura. Esa amistad de los ikritxua nos parecerá ejemplar mientras no prestemos atención a sus otras características. Es una amistad que viene dada por el nombre: quien sea llamado fulano será amigo formal de quien sea llamado mengano. Y su principal exigencia consiste en que ambos amigos, en el mundo diminuto de las aldeas circulares krahó, se eviten sistemáticamente, se desvíen del camino si es necesario para evitar cualquier encuentro, y a fortiori nunca se dirijan la palabra. Un buen amigo formal se sentirá avergonzado ante el otro, y ni siquiera el nombre del amigo deberá ser pronunciado en su presencia, o ante sus familiares; si por ventura, al toparse con un amigo al que no conocen de vista –lo que es muy posible cuando éste vive en otra aldea– se dirigen a él bromeando, esto es motivo suficiente para que esa relación imperecedera se pierda.
Es una amistad formal, sí, pero aun así es posible sorprenderse de que alguien escogiese el término amistad para traducirla. Las letras europeas han prodigado, desde la Antigüedad clásica, páginas sobre la amistad: sus definiciones y sus valoraciones son diversas, pero de unas a otras predomina en ellas una percepción de la amistad como una variante del amor. La amistad es la forma en blanco del amor, una versión menor, más tenue que el amor; aunque también, en contrapartida, más libre y menos fatal que éste; más clara que el amor, más gentil, más desinteresada, más gratuita. Menos consagrada por los tronos y los altares: “amiga” es la amada en la poesía de los trovadores, o es la compañera en las uniones que, demasiado humildes o demasiado rebeldes, no pasan por las bendiciones oficiales: el amor, así, puede llamarse amistad cuando escapa de lazos y compromisos; no conoce los celos, o los padece menos. Pero, a pesar de esa soltura, y aunque soporte mucho mejor que el amor las ausencias, la amistad parece impensable sin un encuentro que la origine –impensable, también, como algo heredado a través de un nombre–. Amar a una persona desconocida, a la que se vio una vez, o nunca, es una posibilidad ardua pero interesante –ideal, incluso, en algunas escuelas amorosas pasadas de moda–; la amistad con un desconocido es, por el contrario, un absurdo que no vale la pena formular.
(Puede leer el resto del artículo, si quiere, en la revista Humboldt
http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/ami/es4899542.htm
Es una amistad formal, sí, pero aun así es posible sorprenderse de que alguien escogiese el término amistad para traducirla. Las letras europeas han prodigado, desde la Antigüedad clásica, páginas sobre la amistad: sus definiciones y sus valoraciones son diversas, pero de unas a otras predomina en ellas una percepción de la amistad como una variante del amor. La amistad es la forma en blanco del amor, una versión menor, más tenue que el amor; aunque también, en contrapartida, más libre y menos fatal que éste; más clara que el amor, más gentil, más desinteresada, más gratuita. Menos consagrada por los tronos y los altares: “amiga” es la amada en la poesía de los trovadores, o es la compañera en las uniones que, demasiado humildes o demasiado rebeldes, no pasan por las bendiciones oficiales: el amor, así, puede llamarse amistad cuando escapa de lazos y compromisos; no conoce los celos, o los padece menos. Pero, a pesar de esa soltura, y aunque soporte mucho mejor que el amor las ausencias, la amistad parece impensable sin un encuentro que la origine –impensable, también, como algo heredado a través de un nombre–. Amar a una persona desconocida, a la que se vio una vez, o nunca, es una posibilidad ardua pero interesante –ideal, incluso, en algunas escuelas amorosas pasadas de moda–; la amistad con un desconocido es, por el contrario, un absurdo que no vale la pena formular.
(Puede leer el resto del artículo, si quiere, en la revista Humboldt
http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/ami/es4899542.htm
lunes, 31 de mayo de 2010
El tiempo en Pekín
Enero de 2010. El invierno en Pekín es muy duro, y el de este año el más duro que se recuerda en mucho tiempo. Las temperaturas de enero suelen oscilar entre los 10 grados y los diez bajo cero, en 2010 se mantenían entre los 0 y los diecisiete. El viento de Mongolia barre la ciudad de vez en cuando desde el noroeste, y duele en el rostro. Una nevada cubre la ciudad con un blanco denso. Pasan los días y la nieve no se derrite, pero poco a poco se mella, se ensucia, se amontona a un lado de las calles, ennegrecida, y la ciudad parece cubierta de escombros y detritos. Un buen día acaban por llevársela en camiones; la ciudad parece más gris y mas limpia. La nieve, poco a poco rociada por la polución, permanece en los parques, bien recortada, en el lugar del verde de otras estaciones.

No es un buen momento para conocer Pekín. No hay como detenerse en la calle. Los conductores de rickshaw superan por diez a uno a los turistas; en el único teatro de ópera que continúa funcionando hay tantos actores como espectadores; los tiburones del acuario están de vacaciones mientras arreglan su estanque. Y buena parte de la vida de Pekín se creó para ser vivida en calles, portales, patios de vecindad, ahora demasiado helados. Sin embargo Pekín es así más capital y más imperial, un espectáculo aparte. Las gentes se esconden en sus casas, o bajo sus abrigos, o circulan sin detenerse; mientras, siguen firmes en su lugar los palacios, los arcos, las avenidas trazadas de este a oeste y de norte a sur, todo en dimensiones pensadas para anonadar, y no en altura, al modo de las cúpulas o las torres de los templos del occidente, sino en extensión y en volumen. No es que Dios este muy alto, hay muchos dioses, no están en la tierra menos que en el cielo, y necesitan enormes espacios para albergar sus infinitas versiones, sus cortes, sus sirvientes, sus eunucos, sus concubinas. Del Pabellón de la Suprema Armonía se pasa al Pabellón de la Armonía Media y de ahí al Pabellón de la Armonia Preservada. En esta ciudad que fue el centro del que se llamaba Imperio del Centro, los templos no parecen tener centro: el curioso o el devoto van pasando de un pabellón con altar a otro pabellón con altar, a otro y a otro; no siempre hay uno que parezca mayor o más sagrado –alguna vez los altares se acaban, pero podrían no acabarse.
¿Y que era Pekín? ¿La Ciudad Prohibida, donde sólo vivían el emperador, sus concubinas y sus eunucos, una especie de colmena con un sólo ser masculino a la cabeza? ¿O la Ciudad Imperial, que rodeaba a la ciudad Prohibida, en la que sólo podían permanecer los miembros del estado, todos ellos manchúes? ¿O la Pekín profana, que envolvía a las anteriores detrás de una muralla ahora sustituida por un circuito de avenidas expresas? ¿Y no habría otros cuadrados encerrando sucesivamente los anteriores? Es un buen modo de arreglar la proliferación. Bolas talladas de marfil dentro de bolas talladas de marfil, cajas dentro de cajas dentro de cajas – me lo hizo notar mi hija, que viajaba conmigo- proliferan en la oferta de artesanía, la de lujo o la baratija. Una especie de fractalidad ordenada, o ese modo de estabilidad que reina cuando lo que se encuentra al abrir un sobre se encuentra otro sobre idéntico. Probablemente en chino no tengan mucho sentido esas metáforas de la interioridad que pueblan muchas lenguas: lo que esta muy adentro no tiene prioridad sobre lo que esta muy afuera.
¿Por que Pekín, y no Beijing? ¿Y por que no Kambalik, o Yanjing, o Zhongdu, o Dadu? Todos esos nombres se han sucedido en ese mismo lugar, siglos después de que la mayor parte de las ciudades europeas tuviesen ya el nombre que ahora tienen. Cierto, los anteriores eran nombres diferentes, Beijing es una nueva transliteración. Pero aun así esa transliteración sugiere un tiempo nuevo, en que son los propios chinos quienes dicen a los occidentales cómo deben escribir sus nombres. La grafía pinyin es lo que mejor –no mucho- sobrevive de proyectos de reforma en parte abandonados que incluían, por ejemplo, la abolición de la escritura china para sustituirla por la alfabética latina; los nacionalismos no tienen gracia sin esos homenajes involuntarios. Los emperadores eran allí mucho mayores que los lugares, y les gustaba demostrarlo cambiándoles el nombre; a su vez, los emperadores no eran menos descartables que los de otros lugares, y quizás lo eran más: los bárbaros o las revueltas siempre parecían muy capaces de derribarlos. Durante mucho tiempo los chinos convencieron a los europeos de que su mundo era milenario e inmutable. Pero esa propaganda encubría una historia agitada, de extensas destrucciones, que se cebaban con facilidad en las techumbres o en las enormes columnas de cedro. Buena parte de la decoración que sobrevive en la Ciudad Prohibida es decoración de bombero: genios destinados a proteger el palacio de los incendios, depósitos de agua de bronce dorado que en invierno mantenían un fuego encendido para que el agua de urgencia no se transformase en hielo. Pero los incendios eran tan frecuentes que acababan por formar parte de la maquina administrativa. Los eunucos de palacio, se dice, compensaban lo que se les había extirpado con fondos substraídos de las constantes reconstrucciones. El visitante de los monumentos se cansa rápido de leer los letreros explicativos que casi siempre comienzan del mismo modo: construido en la época Ming, reconstruido totalmente en la época Qing (lo que quiere decir casi siempre algo entre mediados del XVIII y finales del XIX); probablemente los Ming ya estaban reconstruyendo, y la reconstrucción de los Qing ha desaparecido bajo algún remozamiento de época comunista. Con frecuencia, todo parece como nuevo, y además, diríamos nosotros, es nuevo.

Los chinos no se han interesado por el arte europeo de construir ruinas, o de fijar pátinas; ese prurito occidental de preservar lo originario y de diferenciar partes primitivas y reconstruidas debe parecerles tan extraña como a los cristianos les parecen las normas culinarias del judaísmo.
Así, los palacios y los edificios parecen listos para ser usados. Pueden faltar los adornos fastuosos que debían atiborrar la Ciudad Prohibida – Chiang- Kai Chek se llevo muchos a Taiwán, buena parte de los que quedaron fueron hechos trizas durante la revolución cultural - y algunos detalles, además de los turistas, pueden indicar que son otros tiempos, como esos cuidadores que acomodan sus mesitas de te a un lado del pabellón donde hace un siglo no habrían podido entrar. Pero por lo demás todo tiene un cierto aire de casa pasajeramente abandonada por sus dueños. A poca distancia al sureste de la Ciudad Prohibida, menos famoso pero mas fundamental que ella, Tian Tan, el Altar del Cielo, es un enorme parque poblado de templos, palacios –el Palacio del Ayuno Imperial, una Ciudad Prohibida en miniatura- academias de música, bosques, galerías cubiertas, puertas, grandes avenidas para grandes procesiones. Hasta el final del Imperio todo ese complejo servia exclusivamente para celebrar las ceremonias del Año Nuevo. Las cabezas de dragones alrededor del Templo de las Rogativas por las Buenas Cosechas hacen pensar en Teotihuacan o en otras ciudades de Mesoamerica, y no se resiste la tentación de animar aquellas ciudades fantasmas con las imágenes mas próximas del ritual imperial chino, documentado exhaustivamente en protocolos escritos y en acuarelas. Los propios chinos deben pensar en ese paralelo: cuando fantasean sobre como el ritual podría haber sido en una antigüedad remota, elaboran imágenes que recuerdan al mundo indígena americano: cuerpos semidesnudos, adornos de plumas. A finales del XIX, un incendio de tantos destruyó el Templo de las Rogativas por las Buenas Cosechas, el edificio principal del complejo, y eso causó consternación en un mundo campesino donde se miraba hacia el Altar del Cielo con un temor no menos supersticioso que el que nosotros reservamos a la Bolsa de Valores. Como no se encontraban en China cedros de tamaño suficiente para sustituir las columnas de una pieza, los expertos en feng-shui se reunieron y después de mucha discusión decidieron que usar cedros de los bosques de Oregón no mermaría las propiedades cósmicas del edificio. Todo reluce tan flamante que parece dispuesto para las celebraciones del nuevo PIB, y se puede sospechar que no se le de ese uso en respeto a prejuicios iluministas. El partido comunista ha creado sus propios fastos, pero Pekín es demasiado imperial como para que las celebraciones consigan ser realmente diferentes. El retrato de Mao preside la entrada principal de la Ciudad Prohibida, y su mausoleo ocupa el solar de una antigua puerta, algunos metros mas al sur, sobre el mismo eje cósmico norte-sur. Los críticos liberales del maoísmo no tuvieron que derrochar imaginación para sugerir con despecho que el comunismo era una continuación del Imperio del Centro; no se si se han empeñado tanto en sugerir que el capitalismo ya más que emergente lo continúa con la misma gracia.
domingo, 23 de mayo de 2010
Ecológicas I: Craig Venter descubre América
Nadie lo ignora ya: Craig Venter ha creado vida en laboratorio, sintetizando una bacteria capaz de reproducirse. En los próximos días, semanas, meses y años proliferarán artículos, libros y tesis sobre el particular. Buena parte de ellos serán textos prometeicos, que harán loas de ese paso decisivo, de esa frontera atravesada por el genio humano; otros, quizás menos, serán frankensteinianos, y preguntarán cabizbajos adónde vamos a parar.
Pero, sin desmerecer la hazaña de Venter –un genio de la ciencia y del marketing-uno puede preguntarse, ingenuamente, a qué tanto ruido. A fin de cuentas cualquiera, o casi cualquiera, puede crear un ser vivo hoy mismo por la tarde, con un mínimo de colaboración por parte de alguien del otro sexo, y sin necesidad de laboratorio; basta una cama en el mejor de los casos; un ser vivo, además, bastante más complejo que una bacteria.
Si, puede ser demasiado ingenuo, porque a fin de cuentas esa creación será natural e imprevisible, y lo que Venter ha hecho, de un modo controlado y por medio de la técnica, es acercarnos a un sueño antiguo de la humanidad, dominar la naturaleza y la vida. Pero lo interesante es saber porque ese sueño es tan interesante.
Es un poco como el descubrimiento de América: cuando Colón la descubrió, ya la habían descubierto mucho antes los indios que allí estaban, o sus antepasados; o los pájaros que allí estaban o sus antepasados. El mérito de Colón estaba en que nadie tenía noticias de que unas cuantas hordas siberianas hubiesen pasado a América. El mundo estaba, por decirlo así, partido en dos, y Colón pudo poner el pie en la otra mitad como si encontrase un mundo nuevo.
Lo de Venter es parecido. Como sabemos bien, somos parte de lo que llamamos naturaleza. A ella pertenecen los elementos de nuestra acción, de nuestra percepción y de nuestros gustos. En realidad se puede decir que ya la dominamos aprendiendo a andar (programación motriz de células musculares) o comiendo cerezas (procesamiento de energía heteroespecifica) pero eso siempre es un dominio muy relativo, demasiado natural, viene a ser como ganarse una partida de ajedrez a si mismo. Otra cosa es que inventemos –cosa que se hizo hace tres o cuatro siglos, véanse los elocuentes libros de Bruno Latour- un mundo partido por la mitad, Humanidad por un lado, Naturaleza por el otro. Esa dicotomía un poco forzada que se acabo haciendo forzosa permite que encaremos el mundo –la Naturaleza, vamos- como un objeto, que la ciencia se desarrolle y un día encontremos la cura del cáncer o de la esclerosis múltiple; aunque también que nuestras invenciones proliferen a su vez como nuevos cánceres; y, en fin, que, acostumbrados a celebrar a voz en cuello los goles del equipo de los humanos, acabemos prefiriendo los donuts a las cerezas y entendiendo que lo que hacemos en el laboratorio debe ser más genial que lo que hacemos en la cama. La mayor parte del tiempo, dominar la naturaleza viene a ser como correr las cortinas para poder encender la lámpara.
Veamos, si no, las aplicaciones que Venter anuncia para su invento. Venter no es un genio del mal dispuesto a destruir el mundo, sino a venderle cosas al mundo; por eso se abstiene de proyectar usos letales para su innovación (ya los encontrarán otros) y los que anuncia no pueden ser mas políticamente correctos: crear organismos capaces de sintetizar energía a partir de la luz solar, o de neutralizar la polución. Pero el mundo ya esta lleno de organismos capaces de hacer eso –prácticamente cualquier vegetal sintetiza energía y recicla alguna polución- y es posible que Venter se limite a copiarlos, que es precisamente lo que ha hecho ahora. Claro está, lo que hay ya no es suficiente, porque el esfuerzo por dominar la naturaleza genera una polución y una demanda de energía infinitas, de modo que la iniciativa del conglomerado científico-empresarial nos proporciona las soluciones junto con los problemas que permiten que ellas funcionen, por un precio fijo. Los avances de la ciencia permiten que los paralíticos anden y el resto de la humanidad permanezca sentado; que los viejos no mueran y los niños no nazcan, que las escaleras eléctricas nos engorden y las esteras eléctricas nos adelgacen, y en suma que la humanidad continúe su imparable carrera sin salir del sitio. Interesante pero ruidoso.
Hay otra utilidad innegable en descubrir América. Siendo un Nuevo Mundo, cabe preguntarse a quién pertenece y organizar su reparto, como hicieron sin mayores ceremonias castellanos y portugueses en el Tratado de Tordesillas. Las bacterias que Venter cree pueden ser de propiedad privada, una estimulante condición de la que escapan las bacterias naturales, un acicate en tiempo de crisis.
Pero, sin desmerecer la hazaña de Venter –un genio de la ciencia y del marketing-uno puede preguntarse, ingenuamente, a qué tanto ruido. A fin de cuentas cualquiera, o casi cualquiera, puede crear un ser vivo hoy mismo por la tarde, con un mínimo de colaboración por parte de alguien del otro sexo, y sin necesidad de laboratorio; basta una cama en el mejor de los casos; un ser vivo, además, bastante más complejo que una bacteria.
Si, puede ser demasiado ingenuo, porque a fin de cuentas esa creación será natural e imprevisible, y lo que Venter ha hecho, de un modo controlado y por medio de la técnica, es acercarnos a un sueño antiguo de la humanidad, dominar la naturaleza y la vida. Pero lo interesante es saber porque ese sueño es tan interesante.
Es un poco como el descubrimiento de América: cuando Colón la descubrió, ya la habían descubierto mucho antes los indios que allí estaban, o sus antepasados; o los pájaros que allí estaban o sus antepasados. El mérito de Colón estaba en que nadie tenía noticias de que unas cuantas hordas siberianas hubiesen pasado a América. El mundo estaba, por decirlo así, partido en dos, y Colón pudo poner el pie en la otra mitad como si encontrase un mundo nuevo.
Lo de Venter es parecido. Como sabemos bien, somos parte de lo que llamamos naturaleza. A ella pertenecen los elementos de nuestra acción, de nuestra percepción y de nuestros gustos. En realidad se puede decir que ya la dominamos aprendiendo a andar (programación motriz de células musculares) o comiendo cerezas (procesamiento de energía heteroespecifica) pero eso siempre es un dominio muy relativo, demasiado natural, viene a ser como ganarse una partida de ajedrez a si mismo. Otra cosa es que inventemos –cosa que se hizo hace tres o cuatro siglos, véanse los elocuentes libros de Bruno Latour- un mundo partido por la mitad, Humanidad por un lado, Naturaleza por el otro. Esa dicotomía un poco forzada que se acabo haciendo forzosa permite que encaremos el mundo –la Naturaleza, vamos- como un objeto, que la ciencia se desarrolle y un día encontremos la cura del cáncer o de la esclerosis múltiple; aunque también que nuestras invenciones proliferen a su vez como nuevos cánceres; y, en fin, que, acostumbrados a celebrar a voz en cuello los goles del equipo de los humanos, acabemos prefiriendo los donuts a las cerezas y entendiendo que lo que hacemos en el laboratorio debe ser más genial que lo que hacemos en la cama. La mayor parte del tiempo, dominar la naturaleza viene a ser como correr las cortinas para poder encender la lámpara.
Veamos, si no, las aplicaciones que Venter anuncia para su invento. Venter no es un genio del mal dispuesto a destruir el mundo, sino a venderle cosas al mundo; por eso se abstiene de proyectar usos letales para su innovación (ya los encontrarán otros) y los que anuncia no pueden ser mas políticamente correctos: crear organismos capaces de sintetizar energía a partir de la luz solar, o de neutralizar la polución. Pero el mundo ya esta lleno de organismos capaces de hacer eso –prácticamente cualquier vegetal sintetiza energía y recicla alguna polución- y es posible que Venter se limite a copiarlos, que es precisamente lo que ha hecho ahora. Claro está, lo que hay ya no es suficiente, porque el esfuerzo por dominar la naturaleza genera una polución y una demanda de energía infinitas, de modo que la iniciativa del conglomerado científico-empresarial nos proporciona las soluciones junto con los problemas que permiten que ellas funcionen, por un precio fijo. Los avances de la ciencia permiten que los paralíticos anden y el resto de la humanidad permanezca sentado; que los viejos no mueran y los niños no nazcan, que las escaleras eléctricas nos engorden y las esteras eléctricas nos adelgacen, y en suma que la humanidad continúe su imparable carrera sin salir del sitio. Interesante pero ruidoso.
Hay otra utilidad innegable en descubrir América. Siendo un Nuevo Mundo, cabe preguntarse a quién pertenece y organizar su reparto, como hicieron sin mayores ceremonias castellanos y portugueses en el Tratado de Tordesillas. Las bacterias que Venter cree pueden ser de propiedad privada, una estimulante condición de la que escapan las bacterias naturales, un acicate en tiempo de crisis.
Etiquetas:
Craig Venter,
ecología,
Naturaleza
jueves, 29 de abril de 2010
Mujeres buenas, mujeres malas
Para L.
Debo confesar que al menos dos de mis relatos favoritos son obras maestras de la literatura machista. Uno es muy conocido, “El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad. El otro es un cuento de Ambrose Bierce de cuyo nombre no me acuerdo, uno de sus cuentos de soldados. En nada se parecen el uno y el otro salvo en su final, un episodio casi idéntico en los dos relatos, que es precisamente donde se concentra el machismo de ambos. En los dos ese final trata del encuentro entre un hombre, el narrador de la historia, que vuelve de la guerra o de la selva, y una mujer, novia de otro hombre. El primer hombre no la conocía antes, y la ha buscado para comunicarle que el segundo hombre –el novio- ha muerto, noticia que la mujer recibe con la debida serenidad. Ahí se acaban las semejanzas. En el relato de Bierce, el muerto era un joven oficial, un hombre magnífico que el narrador describe con una fascinación erotizada: bello, discreto, afable, pero sobre todo extravagantemente temerario. Se exponía a los peores peligros de la guerra tomando siempre la precaución de no tomar la mas mínima precaución. Claro está que acabó muriendo en virtud de esa manía, en un episodio en que su temeridad llevó a los combatientes a un baño de sangre muy entusiasta. En el bolsillo de su guerrera, el narrador encuentra la causa de todo: una carta arrugada de su novia. “Me han contado - dice la carta- que en la guerra te estás portando con demasiada prudencia. Malditas malas lenguas. Yo soportaría saberte muerto, pero no saberte un cobarde”. Cuando recibe de vuelta la carta ensangrentada, la autora (una hermosísima criatura) la desdobla, y al ver la sangre la tira al fuego de la chimenea diciendo que no soporta ver sangre. Mientras el mensajero rescata la carta del fuego, ella pregunta de que murió su novio. El mensajero, que aun no había contado la historia, responde “le mordió una víbora”.
En “El corazón de las tinieblas” el muerto es muy diferente. Es un empresario que, con el honesto propósito de expandir las bendiciones de la civilización, ha acabado dirigiendo un oscuro reino de horror en las profundidades de la selva (Conrad tenia muchos casos reales en que inspirarse; hoy tampoco le faltarían). Enloquecido por el encuentro entre la barbarie local y la barbarie que él mismo ha traído, ese hombre, Kurtz, ha muerto balbuciendo cosas sobre el horror. Su novia es muy diferente de la anterior. Es una mujer sensible que cree en la labor civilizadora de Kurtz y que quiere saber sobre sus últimos momentos. El mensajero no quiere desilusionarla, y por eso le evita lo mas interesante de la historia: le dice que su novio fue un gran hombre, y que murió con su nombre en los labios.
No se si Conrad o Bierce creían realmente que las mujeres no soportan ver sangre o saber de horrores, o si simplemente pusieron en escena convenciones de su época. A fin de cuentas, ambas mujeres aparecen sólo en el final del relato, con el único propósito de simbolizar alguna cosa. Y es ahí, y no en el detalle común, donde se encuentra el machismo esencial de las dos historias. En la de Bierce se sugiere que entre las causas de los horrores de la guerra hay algunas criaturas hermosísimas: “y hay quien diga que la mujer es débil”, dice. Las mujeres son peligros fatales, un veneno del universo, un hermoso Mal en acción. La historia es vieja –se encuentra en las primeras paginas de cualquier Biblia- pero sigue rindiendo. En la de Conrad se dice que el mundo es en realidad un horror, del que sólo se salva un reducto verdaderamente humano que es aquel que las mujeres gobiernan. Un hogar cálido, morigerado y un poco artificial, que los varones deben cuidar para que la realidad monstruosa no se cuele por la puerta: las mujeres son buenas, hagamos por que puedan seguir así.
Quien soy yo para decir que los dos relatos son obras maestras del machismo; pero es que ya se ha dicho, basta buscar en el google (en ingles, of course) para ver cómo ambos pueden ser fácilmente acribillados en cualquier seminario sobre modelos de genero. El de Bierce porque retrata una mujer maligna y agresiva cuando las mujeres son las que históricamente han administrado el cuidado y el afecto. Y el de Conrad porque retrata a una mujer afectuosa, inocente y pasiva cuando basta dejar las anteojeras para saber que las mujeres son sujetos activos, incluso agresivas y malignas si llega el caso. Hay también, claro está, la posibilidad de condenar los dos relatos a la vez mostrando que el pesimismo es un recurso estratégico del machismo. Los hombres necesitan postular que el mundo es un horror para seguir por ahí jugando a las guerras: pero si las mujeres mandasen el pesimismo no tendría sentido. Por último se puede decir que los dos relatos juegan con viejos estereotipos, cuando las mujeres reales no son así. Pero no sé si las mujeres se resignan a todo ese realismo ni a todo ese optimismo. Un rápido examen de un vagón de metro o de la sala de espera de un aeropuerto permite comprobar que las mujeres leen más novelas –plagadas de estereotipos y violencias- y los hombres más informes empresariales y más obras de autoayuda corporativa (“El éxito a su alcance”). Es un buen índice de que los hombres son mas crédulos, lo que explica que siempre anden por ahí buscando una de esas mujeres mixto de ángel y víbora que en realidad no existen. Bien, alguna debe haber.
Debo confesar que al menos dos de mis relatos favoritos son obras maestras de la literatura machista. Uno es muy conocido, “El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad. El otro es un cuento de Ambrose Bierce de cuyo nombre no me acuerdo, uno de sus cuentos de soldados. En nada se parecen el uno y el otro salvo en su final, un episodio casi idéntico en los dos relatos, que es precisamente donde se concentra el machismo de ambos. En los dos ese final trata del encuentro entre un hombre, el narrador de la historia, que vuelve de la guerra o de la selva, y una mujer, novia de otro hombre. El primer hombre no la conocía antes, y la ha buscado para comunicarle que el segundo hombre –el novio- ha muerto, noticia que la mujer recibe con la debida serenidad. Ahí se acaban las semejanzas. En el relato de Bierce, el muerto era un joven oficial, un hombre magnífico que el narrador describe con una fascinación erotizada: bello, discreto, afable, pero sobre todo extravagantemente temerario. Se exponía a los peores peligros de la guerra tomando siempre la precaución de no tomar la mas mínima precaución. Claro está que acabó muriendo en virtud de esa manía, en un episodio en que su temeridad llevó a los combatientes a un baño de sangre muy entusiasta. En el bolsillo de su guerrera, el narrador encuentra la causa de todo: una carta arrugada de su novia. “Me han contado - dice la carta- que en la guerra te estás portando con demasiada prudencia. Malditas malas lenguas. Yo soportaría saberte muerto, pero no saberte un cobarde”. Cuando recibe de vuelta la carta ensangrentada, la autora (una hermosísima criatura) la desdobla, y al ver la sangre la tira al fuego de la chimenea diciendo que no soporta ver sangre. Mientras el mensajero rescata la carta del fuego, ella pregunta de que murió su novio. El mensajero, que aun no había contado la historia, responde “le mordió una víbora”.
En “El corazón de las tinieblas” el muerto es muy diferente. Es un empresario que, con el honesto propósito de expandir las bendiciones de la civilización, ha acabado dirigiendo un oscuro reino de horror en las profundidades de la selva (Conrad tenia muchos casos reales en que inspirarse; hoy tampoco le faltarían). Enloquecido por el encuentro entre la barbarie local y la barbarie que él mismo ha traído, ese hombre, Kurtz, ha muerto balbuciendo cosas sobre el horror. Su novia es muy diferente de la anterior. Es una mujer sensible que cree en la labor civilizadora de Kurtz y que quiere saber sobre sus últimos momentos. El mensajero no quiere desilusionarla, y por eso le evita lo mas interesante de la historia: le dice que su novio fue un gran hombre, y que murió con su nombre en los labios.
No se si Conrad o Bierce creían realmente que las mujeres no soportan ver sangre o saber de horrores, o si simplemente pusieron en escena convenciones de su época. A fin de cuentas, ambas mujeres aparecen sólo en el final del relato, con el único propósito de simbolizar alguna cosa. Y es ahí, y no en el detalle común, donde se encuentra el machismo esencial de las dos historias. En la de Bierce se sugiere que entre las causas de los horrores de la guerra hay algunas criaturas hermosísimas: “y hay quien diga que la mujer es débil”, dice. Las mujeres son peligros fatales, un veneno del universo, un hermoso Mal en acción. La historia es vieja –se encuentra en las primeras paginas de cualquier Biblia- pero sigue rindiendo. En la de Conrad se dice que el mundo es en realidad un horror, del que sólo se salva un reducto verdaderamente humano que es aquel que las mujeres gobiernan. Un hogar cálido, morigerado y un poco artificial, que los varones deben cuidar para que la realidad monstruosa no se cuele por la puerta: las mujeres son buenas, hagamos por que puedan seguir así.
Quien soy yo para decir que los dos relatos son obras maestras del machismo; pero es que ya se ha dicho, basta buscar en el google (en ingles, of course) para ver cómo ambos pueden ser fácilmente acribillados en cualquier seminario sobre modelos de genero. El de Bierce porque retrata una mujer maligna y agresiva cuando las mujeres son las que históricamente han administrado el cuidado y el afecto. Y el de Conrad porque retrata a una mujer afectuosa, inocente y pasiva cuando basta dejar las anteojeras para saber que las mujeres son sujetos activos, incluso agresivas y malignas si llega el caso. Hay también, claro está, la posibilidad de condenar los dos relatos a la vez mostrando que el pesimismo es un recurso estratégico del machismo. Los hombres necesitan postular que el mundo es un horror para seguir por ahí jugando a las guerras: pero si las mujeres mandasen el pesimismo no tendría sentido. Por último se puede decir que los dos relatos juegan con viejos estereotipos, cuando las mujeres reales no son así. Pero no sé si las mujeres se resignan a todo ese realismo ni a todo ese optimismo. Un rápido examen de un vagón de metro o de la sala de espera de un aeropuerto permite comprobar que las mujeres leen más novelas –plagadas de estereotipos y violencias- y los hombres más informes empresariales y más obras de autoayuda corporativa (“El éxito a su alcance”). Es un buen índice de que los hombres son mas crédulos, lo que explica que siempre anden por ahí buscando una de esas mujeres mixto de ángel y víbora que en realidad no existen. Bien, alguna debe haber.
lunes, 5 de abril de 2010
Viajes amazónicos
Érase un viajero perdido en la ciudad, en su ciudad. Volvía de la guerra. Una guerra que, como siempre, había sido menos gloriosa que lo esperado. Humillado, vencido, dado por muerto, y además perdido. Todas las calles, todas las casas eran como la suya, pero ninguna era la suya. Ningún rostro le era totalmente extraño, pero no reconocía a nadie. Todos debían ser sus vecinos, pues todos sabían indicarle el camino de su casa: dos manzanas más allá, al final de la calle, allí a la vuelta de la esquina. Pero siempre en vano: era un hombre que no podía volver. Al fin, después de mucho tiempo de vagar, de ser un huésped clandestino en una casa, bien acogido pero inoportuno en otra, después de ser el amante de una noche de una mujer, de ayudar a otra, también sola, a dar a luz, después de ser adoptado por el matón del barrio –un matón decadente, enfermo y con dos mujeres borrachas que no sabían cocinar- llegó por fin a su propio hogar sin saberlo, sólo para caer en la trampa de un asesino, un maníaco que guardaba carne humana en la nevera. Pero era su casa, y la esposa del monstruo era la suya: inconstante, pero no totalmente infiel, pues le ayudó a libertarse y le acompañó en la huida. La alegría duró poco: después de haber sobrevivido a la guerra y al laberinto, el hombre perdido murió en casa de un amigo, envenenado por un inocente pan.
Esta pesadilla del hombre perdido es un mito de los Yaminawa, que habitan en la Alta Amazonía, en regiones fronterizas entre Brasil y Perú. En su versión original, algunos detalles difieren: la ciudad es una selva, las calles son senderos, los vecinos son animales (venados, pecaríes, anacondas, jaguares) aunque hablan y se comportan como humanos; el pan fatal un pedazo de mandioca. Los cambios no se han hecho por el capricho de elidir el exotismo del cuento: son necesarios para traducirlo en profundidad. Sin ellos no nos daríamos cuenta de que la narración original es también, en sí, una negación del exotismo. El hombre perdido, un avatar selvático y torpe de Ulises, es también el contrario de Ulises: en lugar de recorrer un mundo hostil poblado de monstruos a veces con faz humana, él se encuentra con animales que en la quietud de la noche le revelan su humanidad. Presas o predadores que, sorprendentemente amistosos, no huyen de él ni lo hacen huir, porque hablan, y muestran que son a su modo gentes como él: viven como él, nacen y aman como él, aplican las mismas reglas de hospitalidad. La moraleja del cuento es que lo ajeno es perturbadoramente igual, o que nada es ajeno cuando descubrimos que es humano. Por eso, si a la ciudad, cuando nos resulta extraña, le llamamos selva, es justo que a la selva, cuando se revela tan familiar, le llamemos ciudad. A Ulises, empeñado en volver a Ítaca, se lo impiden extraños designios divinos que lo condenan a errar siempre demasiado lejos de su isla. El héroe de los Yaminawa, indeciso e indiscreto, da vueltas sin fin, siempre en torno de su propio hogar, sin saber que es precisamente allí donde acecha el monstruo. Más que un antihéroe, es un anti-aventurero.
Lea si quiere el artículo completo en Revista de Occidente
Esta pesadilla del hombre perdido es un mito de los Yaminawa, que habitan en la Alta Amazonía, en regiones fronterizas entre Brasil y Perú. En su versión original, algunos detalles difieren: la ciudad es una selva, las calles son senderos, los vecinos son animales (venados, pecaríes, anacondas, jaguares) aunque hablan y se comportan como humanos; el pan fatal un pedazo de mandioca. Los cambios no se han hecho por el capricho de elidir el exotismo del cuento: son necesarios para traducirlo en profundidad. Sin ellos no nos daríamos cuenta de que la narración original es también, en sí, una negación del exotismo. El hombre perdido, un avatar selvático y torpe de Ulises, es también el contrario de Ulises: en lugar de recorrer un mundo hostil poblado de monstruos a veces con faz humana, él se encuentra con animales que en la quietud de la noche le revelan su humanidad. Presas o predadores que, sorprendentemente amistosos, no huyen de él ni lo hacen huir, porque hablan, y muestran que son a su modo gentes como él: viven como él, nacen y aman como él, aplican las mismas reglas de hospitalidad. La moraleja del cuento es que lo ajeno es perturbadoramente igual, o que nada es ajeno cuando descubrimos que es humano. Por eso, si a la ciudad, cuando nos resulta extraña, le llamamos selva, es justo que a la selva, cuando se revela tan familiar, le llamemos ciudad. A Ulises, empeñado en volver a Ítaca, se lo impiden extraños designios divinos que lo condenan a errar siempre demasiado lejos de su isla. El héroe de los Yaminawa, indeciso e indiscreto, da vueltas sin fin, siempre en torno de su propio hogar, sin saber que es precisamente allí donde acecha el monstruo. Más que un antihéroe, es un anti-aventurero.
Lea si quiere el artículo completo en Revista de Occidente
jueves, 25 de marzo de 2010
Indios ecológicos
En 1854, el gobierno norteamericano propuso a los Suquamish, tribu indígena de la costa noroeste, la compra de buena parte de sus tierras. El episodio poco tendría de memorable si no fuese por el discurso que Seattle, el viejo jefe, pronunció en respuesta. Cada una de sus frases se ha convertido en un proverbio del movimiento ecologista, se ha visto reproducida en carteles o camisetas, glosada en libros de enorme éxito editorial, y aclamada por iglesias progresistas americanas como palabra de un quinto evangelio:
El jefe Seattle supo mejor que nadie sintetizar ese abismo que separa dos modos de relación con el medio ambiente: el diálogo y el equilibrio característico de los pueblos autóctonos, la conquista y la dilapidación emprendidas por la sociedad occidental. Hay un solo inconveniente en ese quinto evangelio: es apócrifo.

El discurso de Seattle –de cuyas variantes y contexto se puede aprender bastante en el libro Answering Chief Seattle, de Albert Furtwangler- fue escrito en 1970 por un guionista de cine, Ted Perry, para un documental ecologista convenientemente titulado Home. En 1854, sí, el gobierno estadounidense hizo su propuesta de compra, y el jefe Seattle su discurso; pero todo lo que de él queda es un resumen publicado muy posteriormente, en el número de 29 de octubre de 1887 del Seattle Sunday Star, por un tal Henry A. Smith, que había estado presente en la ocasión, y que, muy impresionado por las palabras y la presencia del viejo orador, tomó algunas notas. Lo que dice Seattle-Smith se parece muy poco a lo que dice Seattle-Perry. En algunos puntos importantes dice exactamente lo contrario. Como todos los autores de apócrifos, Perry no creó de la nada: interpoló sus propias palabras en el viejo discurso; o mejor dicho, considerando la proporción, interpoló algunas frases truncadas de aquél en un texto totalmente nuevo. Eficaz escritor, pero no etnólogo ni geógrafo, cometió algunos errores de detalle -el más comentado, poner elegías a los bisontes muertos en boca de un jefe indígena de la costa noroeste, al que los bisontes no debían evocar gran cosa- y sobre todo ordenó el discurso en torno de una ontología que para el orador tenía probablemente muy poco sentido: la Tierra es una madre común de todos los seres, y así los ríos, los bosques, los antílopes o las águilas son nuestros hermanos; Dios es un padre común, lo que hace de indios y blancos hermanos también. En la versión Smith, el jefe Seattle elogia la oferta gubernamental, que le parece razonable ya que, derrotados y reducidos a un puñado, los indios no tienen ya derechos ni necesitan de mucho lugar. Nada de madre tierra, de fraternidad universal o de gran red que conecta a los seres, o de Dios común:
Eso sí; el jefe Seattle advierte que todo es pasajero, y que así
Muy bien, ¿y qué? Aunque lo apócrifo del discurso de Seattle-Perry haya sido suficientemente difundido en la prensa y en la Internet, aunque los adversarios del ecologismo en los EEUU lo hayan esgrimido con malicia, aunque el propio Perry parezca arrepentido de su hazaña y se muestre adverso al papel excesivo que la invención de la historia se reserva en la historia sin más (Perry es ahora profesor en Vermont); aunque algunas de las páginas-web que difunden la versión Perry tengan el cuidado de advertir a sus lectores de toda esta trama, es muy improbable que frases como las citadas al inicio dejen de ser divulgadas, y de ejercer su función de quinto evangelio. Los textos fundacionales del cristianismo –cuya lejanía temporal de la fuente es, por cierto, más considerable que la que separa el discurso de Seattle de su primera versión escrita – ya fueron puestos en evidencia del mismo modo, con un escándalo que los años han apagado, y siguen siendo aceptados por muchos como verdad, y por muchos otros como fundamento de toda verdad posible. La historia no es propiedad de los historiadores; la verdad histórica no agota la verdad; o por decirlo de otro modo, un buen apócrifo nunca consigue ser totalmente falso.
Lea si quiere el artículo completo en Revista de Occidente
El presidente, en Washington, nos avisa que quiere comprar nuestra tierra. Pero, ¿cómo podéis comprar o vender el cielo, la tierra? Esa idea nos es extraña. Si no poseemos la frescura del aire o el destello del agua, ¿cómo podéis comprarlo?... ¿Enseñaréis a vuestros hijos lo que hemos enseñado a los nuestros: que la tierra es nuestra madre? Lo que le ocurre a la tierra les ocurre a todos los hijos de la tierra... Eso sabemos: la tierra no pertenece al hombre, es el hombre que pertenece a la tierra. Todas las cosas están conectadas como la sangre que nos une a todos. El hombre no teje la red de la vida, es sólo una hebra suya...
El jefe Seattle supo mejor que nadie sintetizar ese abismo que separa dos modos de relación con el medio ambiente: el diálogo y el equilibrio característico de los pueblos autóctonos, la conquista y la dilapidación emprendidas por la sociedad occidental. Hay un solo inconveniente en ese quinto evangelio: es apócrifo.

El discurso de Seattle –de cuyas variantes y contexto se puede aprender bastante en el libro Answering Chief Seattle, de Albert Furtwangler- fue escrito en 1970 por un guionista de cine, Ted Perry, para un documental ecologista convenientemente titulado Home. En 1854, sí, el gobierno estadounidense hizo su propuesta de compra, y el jefe Seattle su discurso; pero todo lo que de él queda es un resumen publicado muy posteriormente, en el número de 29 de octubre de 1887 del Seattle Sunday Star, por un tal Henry A. Smith, que había estado presente en la ocasión, y que, muy impresionado por las palabras y la presencia del viejo orador, tomó algunas notas. Lo que dice Seattle-Smith se parece muy poco a lo que dice Seattle-Perry. En algunos puntos importantes dice exactamente lo contrario. Como todos los autores de apócrifos, Perry no creó de la nada: interpoló sus propias palabras en el viejo discurso; o mejor dicho, considerando la proporción, interpoló algunas frases truncadas de aquél en un texto totalmente nuevo. Eficaz escritor, pero no etnólogo ni geógrafo, cometió algunos errores de detalle -el más comentado, poner elegías a los bisontes muertos en boca de un jefe indígena de la costa noroeste, al que los bisontes no debían evocar gran cosa- y sobre todo ordenó el discurso en torno de una ontología que para el orador tenía probablemente muy poco sentido: la Tierra es una madre común de todos los seres, y así los ríos, los bosques, los antílopes o las águilas son nuestros hermanos; Dios es un padre común, lo que hace de indios y blancos hermanos también. En la versión Smith, el jefe Seattle elogia la oferta gubernamental, que le parece razonable ya que, derrotados y reducidos a un puñado, los indios no tienen ya derechos ni necesitan de mucho lugar. Nada de madre tierra, de fraternidad universal o de gran red que conecta a los seres, o de Dios común:
¡Vuestro Dios no es nuestro Dios! ¡Vuestro Dios ama a vuestro pueblo y odia al mío! Él abraza con sus fuertes brazos protectores al rostro pálido y lo lleva de la mano como un padre lleva a un hijo pequeño. Pero ha olvidado a sus hijos rojos, si es que realmente son suyos. Nuestro dios, el Gran Espíritu, parece habernos desamparado también... somos dos razas diferentes con orígenes distintos y destinos distintos. Hay poco en común entre nosotros.
Eso sí; el jefe Seattle advierte que todo es pasajero, y que así
El tiempo de vuestra decadencia puede estar lejos, pero llegará, con certeza, porque incluso el hombre blanco cuyo dios habló y anduvo con él como un amigo al lado de su amigo no puede estar exento del común destino. Podemos ser hermanos después de todo.
Muy bien, ¿y qué? Aunque lo apócrifo del discurso de Seattle-Perry haya sido suficientemente difundido en la prensa y en la Internet, aunque los adversarios del ecologismo en los EEUU lo hayan esgrimido con malicia, aunque el propio Perry parezca arrepentido de su hazaña y se muestre adverso al papel excesivo que la invención de la historia se reserva en la historia sin más (Perry es ahora profesor en Vermont); aunque algunas de las páginas-web que difunden la versión Perry tengan el cuidado de advertir a sus lectores de toda esta trama, es muy improbable que frases como las citadas al inicio dejen de ser divulgadas, y de ejercer su función de quinto evangelio. Los textos fundacionales del cristianismo –cuya lejanía temporal de la fuente es, por cierto, más considerable que la que separa el discurso de Seattle de su primera versión escrita – ya fueron puestos en evidencia del mismo modo, con un escándalo que los años han apagado, y siguen siendo aceptados por muchos como verdad, y por muchos otros como fundamento de toda verdad posible. La historia no es propiedad de los historiadores; la verdad histórica no agota la verdad; o por decirlo de otro modo, un buen apócrifo nunca consigue ser totalmente falso.
Lea si quiere el artículo completo en Revista de Occidente
viernes, 5 de marzo de 2010
Found in translation (Un traslado en el fondo)
Que el traductor es un traidor se sabe hace mucho tiempo. Traidor aunque no quiera: las lenguas son demasiado concretas y carnales para que se puedan intercambiar sin tropiezos. Pero por otro lado, la lealtad por la lealtad es una virtud monótona, y la traición, aunque sea involuntaria, tiene sus encantos. Sobre todo, como dice el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, si la traición es simétrica: de qué sirve traducir un poeta chino al castellano, haciéndole decir cosas impensables en chino, si eso no se hace en un castellano que suene a su vez extraño. En toda esa traición mucho se pierde; más vale consolarse pensando en lo mucho que también se gana: revelaciones inesperadas en un idioma que abandonado a la pureza nunca habría pasado de las interjecciones.

Chinglish. Found in translation, un libro del filólogo Oliver Lutz Radtke, alemán y profesor de inglés, se vende en las librerías de libros extranjeros de Pekín, con bastante éxito, en la sección de humor. Es una recopilación de fotografías de carteles chinos en que los ideogramas conviven con notables traducciones al inglés.

Es fácil –sabiendo un poco de inglés, claro está- reírse de los equívocos primarios y las chapuzas

(¿como seria si tuviésemos que traducir nuestros carteles o nuestros menús al chino?). Pero se puede uno reír también con esa desesperada perplejidad ante las distancias que la traducción tiene que superar.

O ante algo que suena a otro modo de ver las cosas.

¿Y que hacer cuando la traducción frustrada desemboca a profundidades difíciles de definir?

Publicado por Gibbs Smith, de Layton, UTAH.
Impreso y encuadernado, cómo no, en China.

Chinglish. Found in translation, un libro del filólogo Oliver Lutz Radtke, alemán y profesor de inglés, se vende en las librerías de libros extranjeros de Pekín, con bastante éxito, en la sección de humor. Es una recopilación de fotografías de carteles chinos en que los ideogramas conviven con notables traducciones al inglés.

Es fácil –sabiendo un poco de inglés, claro está- reírse de los equívocos primarios y las chapuzas

(¿como seria si tuviésemos que traducir nuestros carteles o nuestros menús al chino?). Pero se puede uno reír también con esa desesperada perplejidad ante las distancias que la traducción tiene que superar.

O ante algo que suena a otro modo de ver las cosas.

¿Y que hacer cuando la traducción frustrada desemboca a profundidades difíciles de definir?

Publicado por Gibbs Smith, de Layton, UTAH.
Impreso y encuadernado, cómo no, en China.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
